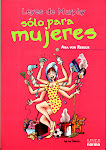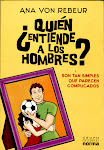martes, 3 de mayo de 2011
Noticia: ¡ ya puede ser tuyo!
Mi ultimo libro " Todas Brujas: Las Ventajas de ser mala" ya se puede comprar por internet en http://www.librerianorma.com ( Noata como que eres de Colombioa para conseguirlo)
lunes, 2 de mayo de 2011
Ana von Rebeur en Ecuador

Ecuatorianas : Estaré firmando mis libros el 10 de Mayo en Libro Expres del Quicentro a las 18h30, y el 11 será la presentación de " Todas Brujas : las Ventajas de ser mala" a las 19h00 en el teatro CCI.
El miercoles 11 a las 18 ha dare una charla en El teatro del Centro Comercial Iñaquito: " Mujer moderna y valiente : descubre tu rol en el siglo XXI"
http://todasbrujas.blogspot.com
domingo, 1 de mayo de 2011
Por qué escribe Florencia Bonelli
Entrevista a Flor por la revista Para Ti 19/08/05
Madame Bovary leía novelas románticas para evadirse, entre otras cosas, del tedio que le producía la vida cotidiana. Como tantas mujeres, ella imaginaba a través de los libros historias de amor que se anudaban a sus propias fantasías. Pero para Florencia Bonelli (cordobesa, casada, 33 años) leer esas novelas e imaginarse esas historias supuso, finalmente, terminar por escribirlas. “La vocación por la escritura me nació a los 27 años –cuenta la autora-. Yo soy contadora pública y estaba trabajando muy bien con mi profesión, pero muchas veces, incluso en la oficina, empezaba a imaginarme historias románticas. `¿Y por qué no las escribís?´, me sugirió mi esposo cuando le hablé del tema. `¿Y por qué no?´, me dije. Y así empezó todo”.
Lectora infatigable de novelas de amor, Florencia descubrió el género nada más y nada menos que con Jane Eyre, de Charlotte Brönte, un libro que comenzaría a trazar el camino que la llevaría a escribir novelas histórico-románticas. “Pienso que las mujeres hemos sido tradicionalmente lectoras de este tipo de novelas porque no encontramos romanticismo en la vida cotidiana. El amor, el erotismo, las aventuras y los desencuentros que una halla en estos libros no se dan en la vida de todos los días. La rutina de la casa, el trabajo y los problemas son cosas que hacen trizas el romanticismo, por eso no me interesa escribir sobre cosas rutinarias. ¡La vida cotidiana es tan aburrida!”
–¿Qué te interesa a vos, como lectora, de las novelas románticas?–
A las lectoras de novelas románticas nos fascina el poder que puede tener el amor entre dos personas. Y es el hecho de que todos los días la gente se enamore lo que hace tan difícil que alguien pueda explicar qué es, en realidad, enamorarse. Al ser un género de entretenimiento (aunque no diría “pasatista”, porque suena peyorativo), la novela romántica nos sirve a las mujeres para desenchufarnos: son libros que una compra para leer en un fin de semana. Pero hoy en la Argentina es un género muy menospreciado. Acá se le pone la etiqueta de “novela rosa”. Hay mujeres que compran los libros y los dan vuelta en el mostrador para que no se les vea la tapa. No sé bien por qué, pero existen muchos prejuicios tanto acá como en los mercados latinoamericanos. Aunque si te fijás en los EE.UU., la novela romántica mueve mil millones de dólares al año.
–¿Ves esos prejuicios tanto en el público como en la crítica?–
Sin duda esos prejuicios son mayores del lado de los críticos. Cuando publiqué Indias blancas, hicimos un evento de firmas en una librería de la Capital y la gente de la editorial se quedó pasmada por la cantidad de mujeres que se acercó. Yo siempre digo que no hay lector más fiel que el de novelas románticas (aunque en general son lectoras, hay muy pocos hombres). Pero el menosprecio que hay acá hacia el género tiene que ver también con una gran miopía por parte del mercado. Sobre todo si pienso que cualquier mujer que empieza a leerlo enseguida se engancha.
–¿Creés, entonces, que hay una literatura de y para mujeres? –
Este es un género de y para mujeres. Es difícil que un hombre pueda escribir una novela romántica. Los hombres no tienen el romanticismo necesario para hacerlo. Algunas lectoras me han escrito preguntándome si existieron los protagonistas masculinos de mis novelas, quizá con el deseo de saber si ha habido en la realidad hombres tan románticos. Pero son invención mía... No sé si hay hombres así o si alguna vez los hubo. Y no creo que haya escritores de novelas románticas. Ese es un territorio de mujeres.
En 1998, Florencia Bonelli dejó de trabajar como contadora pública para dedicarse de lleno a su vocación de escritora, y en 1999 publicó Indias Blancas, su segunda novela (ver recuadro). “Yo tenía un trabajo magnífico, ganaba muy bien, pero quería dedicarme a lo mío. Ya las ciencias económicas no me llenaban y todos los días me impacientaba en la oficina cuando se acercaba la hora de irme a casa para seguir escribiendo”. Pero luego de una temporada en la que vivió en Europa, decidió volver a su antiguo trabajo porque ya no quiso seguir dependiendo econonómicamente de su marido. “Entonces hice una revisión y me di cuenta de que con mis libros gano poca plata, cuando en realidad siempre fui una persona que tuvo su propio dinero. Aunque sé que muy pocos escritores pueden vivir de lo que escriben en la Argentina. Y es que acá no lee casi nadie, y el que lo hace lee El Código da Vinci… como si no hubiera otro libro más que ese”.
–A diferencia de lo que pasó con la novela romántica, según decís, la novela histórica es un fenómeno de ventas. ¿Pensás que es una moda pasajera?–La novela romántica no va a pasar de moda mientras haya mujeres románticas. En cuanto al género histórico creo que tampoco, porque la gente ha descubierto que es una buena forma de aprender historia. Siempre estudiarla en la escuela fue un bodrio. Los libros y los profesores eran un bodrio. Y a través de la novela histórica la gente entendió que se puede aprender historia entreteniéndose.
Madame Bovary leía novelas románticas para evadirse, entre otras cosas, del tedio que le producía la vida cotidiana. Como tantas mujeres, ella imaginaba a través de los libros historias de amor que se anudaban a sus propias fantasías. Pero para Florencia Bonelli (cordobesa, casada, 33 años) leer esas novelas e imaginarse esas historias supuso, finalmente, terminar por escribirlas. “La vocación por la escritura me nació a los 27 años –cuenta la autora-. Yo soy contadora pública y estaba trabajando muy bien con mi profesión, pero muchas veces, incluso en la oficina, empezaba a imaginarme historias románticas. `¿Y por qué no las escribís?´, me sugirió mi esposo cuando le hablé del tema. `¿Y por qué no?´, me dije. Y así empezó todo”.
Lectora infatigable de novelas de amor, Florencia descubrió el género nada más y nada menos que con Jane Eyre, de Charlotte Brönte, un libro que comenzaría a trazar el camino que la llevaría a escribir novelas histórico-románticas. “Pienso que las mujeres hemos sido tradicionalmente lectoras de este tipo de novelas porque no encontramos romanticismo en la vida cotidiana. El amor, el erotismo, las aventuras y los desencuentros que una halla en estos libros no se dan en la vida de todos los días. La rutina de la casa, el trabajo y los problemas son cosas que hacen trizas el romanticismo, por eso no me interesa escribir sobre cosas rutinarias. ¡La vida cotidiana es tan aburrida!”
–¿Qué te interesa a vos, como lectora, de las novelas románticas?–
A las lectoras de novelas románticas nos fascina el poder que puede tener el amor entre dos personas. Y es el hecho de que todos los días la gente se enamore lo que hace tan difícil que alguien pueda explicar qué es, en realidad, enamorarse. Al ser un género de entretenimiento (aunque no diría “pasatista”, porque suena peyorativo), la novela romántica nos sirve a las mujeres para desenchufarnos: son libros que una compra para leer en un fin de semana. Pero hoy en la Argentina es un género muy menospreciado. Acá se le pone la etiqueta de “novela rosa”. Hay mujeres que compran los libros y los dan vuelta en el mostrador para que no se les vea la tapa. No sé bien por qué, pero existen muchos prejuicios tanto acá como en los mercados latinoamericanos. Aunque si te fijás en los EE.UU., la novela romántica mueve mil millones de dólares al año.
–¿Ves esos prejuicios tanto en el público como en la crítica?–
Sin duda esos prejuicios son mayores del lado de los críticos. Cuando publiqué Indias blancas, hicimos un evento de firmas en una librería de la Capital y la gente de la editorial se quedó pasmada por la cantidad de mujeres que se acercó. Yo siempre digo que no hay lector más fiel que el de novelas románticas (aunque en general son lectoras, hay muy pocos hombres). Pero el menosprecio que hay acá hacia el género tiene que ver también con una gran miopía por parte del mercado. Sobre todo si pienso que cualquier mujer que empieza a leerlo enseguida se engancha.
–¿Creés, entonces, que hay una literatura de y para mujeres? –
Este es un género de y para mujeres. Es difícil que un hombre pueda escribir una novela romántica. Los hombres no tienen el romanticismo necesario para hacerlo. Algunas lectoras me han escrito preguntándome si existieron los protagonistas masculinos de mis novelas, quizá con el deseo de saber si ha habido en la realidad hombres tan románticos. Pero son invención mía... No sé si hay hombres así o si alguna vez los hubo. Y no creo que haya escritores de novelas románticas. Ese es un territorio de mujeres.
En 1998, Florencia Bonelli dejó de trabajar como contadora pública para dedicarse de lleno a su vocación de escritora, y en 1999 publicó Indias Blancas, su segunda novela (ver recuadro). “Yo tenía un trabajo magnífico, ganaba muy bien, pero quería dedicarme a lo mío. Ya las ciencias económicas no me llenaban y todos los días me impacientaba en la oficina cuando se acercaba la hora de irme a casa para seguir escribiendo”. Pero luego de una temporada en la que vivió en Europa, decidió volver a su antiguo trabajo porque ya no quiso seguir dependiendo econonómicamente de su marido. “Entonces hice una revisión y me di cuenta de que con mis libros gano poca plata, cuando en realidad siempre fui una persona que tuvo su propio dinero. Aunque sé que muy pocos escritores pueden vivir de lo que escriben en la Argentina. Y es que acá no lee casi nadie, y el que lo hace lee El Código da Vinci… como si no hubiera otro libro más que ese”.
–A diferencia de lo que pasó con la novela romántica, según decís, la novela histórica es un fenómeno de ventas. ¿Pensás que es una moda pasajera?–La novela romántica no va a pasar de moda mientras haya mujeres románticas. En cuanto al género histórico creo que tampoco, porque la gente ha descubierto que es una buena forma de aprender historia. Siempre estudiarla en la escuela fue un bodrio. Los libros y los profesores eran un bodrio. Y a través de la novela histórica la gente entendió que se puede aprender historia entreteniéndose.
Etiquetas:
Florencia Bonelli,
Indias Blancas,
novela romántica
miércoles, 27 de abril de 2011
Sidney Sheldon , el autor más traducido del mundo, con más de 250 millones de libros vendidos, autor de 18 novelas ,cuenta cómo escribe best sellers


Escuchalo hablando : http://www.youtube.com/watch?v=14bMme1iYN4
Sidney Sheldon on Are You Afraid of the Dark?
Q: What is the trait you most admire in others?
A: Integrity. I admire people who are, by nature, kind and fair to others.
Q: Which historical figure do you most identify with?
A: Abraham Lincoln because he was a man filled with great compassion who believed that all men are created free and equal, and was not afraid to stand on that platform. The way Lincoln lived his life has served me well in mine. He once said, "I do the very best I know how—the very best I can; and I mean to keep doing so until the end."
Q: Which living person do you most admire?
A: The Dalai Lama. He is a very wise man of great inner peace who believes that happiness is the purpose of our lives. Through his teachings and leadership, he continues to make this world a better place in which to live.
Q: What is your most treasured possession?
A: My writing pads and pens. Years ago, when a fire broke out in the Los Angeles canyon in which we were living, police told us to evacuate. In our home were many valuables—fine jewelry, clothes, family photos and awards—but I took only my yellow pads and pens. I knew we would be holed up in a hotel somewhere for days, and couldn't imagine not being able to write.
Q: Who is your favorite hero of fiction?
A: "Atticus Finch" in To Kill A Mockingbird. He was a highly-principled lawyer who defended a young black man, falsely accused of raping an ignorant white woman, against an all-white jury.
Q: Who are your heroes in real life?
A: My heroes are those who risk their lives every day to protect our world and make it a better place—police, firefighters and members of our armed forces.
Q: What is your motto?
A: Try to leave the Earth a better place than when you arrived.
Q: You have written for stage, television and film—is there a different process for writing a novel?
A: Writing novels is the most exciting. In writing screenplays, it's a kind of shorthand. You don't describe a character as tall and lanky and laconic because if Clint Eastwood turns you down and you show it to Dustin Hoffman, you're in trouble. You don't describe the rooms because the best set decorators in Hollywood are going to be doing those rooms. In a novel, on the other hand, you not only have to describe the rooms, but the clothes, the characters and what they are thinking. It's a much more in-depth process.
Q: You are listed in the Guinness Book of Records as the most translated author in the world—why do you think people over the world have responded so positively to your novels?
A: If there is any secret to my success, I think it's that my characters are very real to me. I feel everything they feel, and therefore I think my readers care about them. As an example, in Rage of Angels, I let a little boy die and I began to get hate mail. One woman was so upset that she wrote to me from the east and begged me to call her. She said she couldn't sleep and wanted to know why I let the little boy die. It got so bad that when I did the miniseries, I let him live.
Q: The main character of your novels are [usually] women—is there a reason for that?
A: It's never been a conscious decision, though do I favor dispelling the "dumb blonde" myth. The fact that my female characters have strong personalities but are also physically attractive reflects the women I've known in my life. My mother, who was faced with raising a family during the Depression and worked at a retail store until she was in her 70's, my late wife, Jorja, and my current wife, Alexandra, epitomize the type of woman who is intelligent, purposeful and resourceful—but never at the expense of her femininity.
Q: What excites you about your new novel?
A: I like the idea of two women overcoming the enormous odds against them. Women's value has been under-recognized for far too long.
Q: What actresses do you envision in the movie version of the novel for the roles of Diane and Kelly?
A: I can't answer that question on the grounds that it may incriminate me! I would hate to offend the other very talented actresses who might want to play those roles should the two I envision not be interested.
Q: How do you research for your novel—especially locations in different countries?
A: I will not write about anyplace in the world unless I've been there to personally research it. I always spend time exploring the customs and attitudes of the countries I'm using for locations, and interviewing the people who live there. I've visited over 90 countries thus far. It's my custom to hire a driver to give me a tour of whatever city or town I am in. One night, on a lonely mountain road in Switzerland, I asked my driver where a good place might be to dump a body. I'll never forget the look on his face!
Q: Is it true that you were first published as a youngster?
A: Yes. I was first published at age ten. My father sent to Wee Wisdom magazine a poem I had written and they sent me five dollars.
Q: What was the inspiration for creating "I Dream of Jeannie?"
A: Stories had always been told about male genies coming out of bottles, but they were usually fat, old men. Never had the genie been a gorgeous woman, so that idea really appealed to me, and I created the series based on that premise. I wanted to make sure that the man who found the genie would not take terrible advantage of her, so he needed to be a person of integrity and honor—which is why I made the male lead an astronaut. The rest, as they say, is history.
martes, 26 de abril de 2011
Osvaldo Soriano sobre cómo escribir
Osvaldo Soriano opinó en La Nacion el 13 de enero de 1995 que un buen escritor no le puede endilgar sus pretensiones personales al lector . " Al amigo que me lee le pido que me lea solos las diez primeras paginas, y por eso trabajo tanto en las primeras . En la linea quince de una novela uno tiene que estar muy interesado porque si no, no va a seguir leyendo. No hay ni gun problema en la literatura ocupada en no dar mensajes , pero sepan que ahi no hay lectores. En genarl son libros muy aburridos. Despues de ciertas breves lecturas que uno hace al azar , yo me digo a quien carajo le importan esos mundos tan particulares que no dan mensaje de ningun tipo . Nada los acecha, nada les preocupa, no tienen peligros y no se ven venir alegrias fuertes . Sólo le importa al autor. Y si bien esto es lo más legitimo del mundo , el problema es que uno pretenda que le importes a los otros. Esto es epsecifico de la cultura argentina, no se da en ningún otro lugar del mundo.
Edward Albee humanizando a su madrastra despreciable
En el diario Clarin del 25 de abril de 1996 ( sí, estoy escaneando cajas de recortes historicos sobre este tema), el premio Pulitzer 1966 y dramaturgo Edward Albee , autor de " ¿ Quien le teme a Virginia Woolf?" ( segun la critica, autor de personajes femeninos que se parecen más a gays disfrazados), afirma que en sus obras siempre aparece el personaje de su madre adoptiva, una ex modelo que se casó con su padre solamente por dinero. " Estudiando a mi madrastra , Frances Cotter Albee, pude ver bajo otra luz la larga y desagradable vida que ella vivió y tener un poco de respeto por su independencia. Era destructiva, pero tenia muchas razones para serlo. Todo está ahi en escena, las cosas y las cosas malas de ella" .
En la introduccion de su obra Tres Mujeres Altas , Albee dice " Muy popa gente que conoció a mi madre adoptiva la aguantaba . En cambio, mucha de la gente que vio al obra, la encontró fascinante . Cielos , ¿ que he hecho para convertirla en algo fascinante?"
La escritura mejora hasta al peor de los personajes. Seguramente lo que hizo Albee lo que hizo fue comprenderla y humanizarla .
A veces me tiento a escribir cosas protagonizadas por gente despreciable, y no lo hago por miedo a que acaben siendo queribles.
En la introduccion de su obra Tres Mujeres Altas , Albee dice " Muy popa gente que conoció a mi madre adoptiva la aguantaba . En cambio, mucha de la gente que vio al obra, la encontró fascinante . Cielos , ¿ que he hecho para convertirla en algo fascinante?"
La escritura mejora hasta al peor de los personajes. Seguramente lo que hizo Albee lo que hizo fue comprenderla y humanizarla .
A veces me tiento a escribir cosas protagonizadas por gente despreciable, y no lo hago por miedo a que acaben siendo queribles.
Rodrigo Fresán cuenta por qué escribe
Rodrigo Fresán en la Nacion: " Te p8uedo dar millones de epliascciones de por qué escribve un escritor. Pero creo que en el fondo, en lo mas profuidbno, es porque le gusta estar solo ...y porque le gusta inevntar un mudno a su medida, dentro de sus parámetros" .
" A mi me gustaria ser recordado por mis buena historias. Me gustaria ser más recordado por mis persoinajes que por mí mismo"
" A mi me gustaria ser recordado por mis buena historias. Me gustaria ser más recordado por mis persoinajes que por mí mismo"
Lo esencial es no temer nada

En la lápida de Jorge Luis Borges, en Gonebra, se lee un epitafio en inglés antiguo ’And ne forhtedon na’ ("Y sin temer nada")
El 14 de junio de 1986, el polémico aunque siempre genial autor fue enterrado en la pequeña necrópolis, la única que data de la Edad Media, en la orilla izquierda del río Ródano y donde está acompañado de las osamentas de nobles, diplomáticos y consejeros de Estado.
La tumba de Borges, con el número 735 posee una pequeña cruz de Gales y la inscripción “1899/ 1986” en la piedra que se levanta al ras de la tierra. El epitafio antes mencionado está escrito en inglés antiguo que él conoció bien en vida, proviene de un poema épico intitulado “La batalla de Maldon”, en el que un guerrero arenga a sus hombres antes de morir peleando contra invasores vikingos en Essex, Inglaterra, en el siglo X.
Creo que esa frase es una maravillosa manera de dejar sentada la síntesis de lo esencial en la experiencia de un hombre que sabia mucho del alma humana : Lo más importante es no temer nada .
lunes, 25 de abril de 2011
viernes, 22 de abril de 2011
Asi se logra publicar

Asi empece yo a principios de los 90 : haciendo listas de editoriales que me parecia que se animaban a publicar libros del tono de los que yo planeaba hacer. tachaba a los que ya habia llamado, marcaba las que me habian dado una cita, tachaba a las que me invitaban solo por curiosidad de saber qien es la loca que insiste tanto, y donde me habian atragantado con cafe´ malo. Alguien que quiere ser escritor debe hacer muchas de estas listas y llamar regularmenete pidiendo entrevistas. Y hasta volver a llamar donde te rechazaron , porque cada dos o tres años cambió el personal por completo (salvo excepciones) y ya echaron a los que te habian dicho que no.
Pluma y tintero, de Hans Christian Andersen

En el despacho de un escritor, alguien dijo un día, al considerar su tintero sobre la mesa:
-Es sorprendente lo que puede salir de un tintero. ¿Qué va a darnos la próxima vez? Es bien extraño.
-Lo es, ciertamente -respondió el tintero-. Incomprensible. Es lo que yo digo -añadió, dirigiéndose a la pluma y demás objetos situados sobre la mesa y capaces de oírlo-. ¡Es sorprendente lo que puede salir de mí! Es sencillamente increíble. Yo mismo no podría decir lo que saldrá la próxima vez, en cuanto el hombre empiece a sacar tinta de mí. Una gota de mi contenido basta para llenar media hoja de papel, y, ¡cuántas cosas no se pueden decir en ella! Soy verdaderamente notable. De mí salen todas las obras del poeta, estas personas vivientes que las gentes creen conocer, estos sentimientos íntimos, este buen humor, estas amenísimas descripciones de la Naturaleza. Yo no lo comprendo, pues no conozco la Naturaleza, pero lo llevo en mi interior. De mí salieron todas esas huestes de vaporosas y encantadoras doncellas, de audaces caballeros en sus fogosos corceles, de ciegos y paralíticos, ¡qué sé yo! Les aseguro que no tengo ni idea de cómo ocurre todo esto.
-Lleva usted razón -dijo la pluma-. Usted no piensa en absoluto, pues si lo hiciera, se daría cuenta de que no hace más que suministrar el líquido. Usted da el fluido con el que yo puedo expresar y hacer visible en el papel lo que llevo en mi interior, lo que escribo. ¡Es la pluma la que escribe! Nadie lo duda, y la mayoría de hombres entienden tanto de Poesía como un viejo tintero.
-¡Qué poca experiencia tiene usted! -replicó el tintero-. Apenas lleva una semana de servicio y está ya medio gastada. ¿Se imagina acaso que es un poeta? Pues no es sino un criado, y, antes de llegar usted, he tenido aquí a muchos de su especie, tanto de la familia de los gansos como de una fábrica inglesa. Conozco la pluma de ganso y la de acero. He tenido muchas a mi servicio y tendré aún muchas más, si el hombre de quien me sirvo para hacer el movimiento sigue viniendo a anotar lo que saque de mi interior. Me gustaría saber qué voy a dar la próxima vez.
-¡Botijo de tinta! -rezongó la pluma.
Ya anochecido, llegó el escritor. Venía de un concierto, donde había oído a un excelente violinista y había quedado impresionado por su arte inigualable. El artista había arrancado un verdadero diluvio de notas de su instrumento: ora sonaban como argentinas gotas de agua, perla tras perla, ora como un coro de trinos de pájaros o como el bramido de la tempestad en un bosque de abetos. Había creído oír el llanto de su propio corazón, pero con una melodía sólo comparable a una magnífica voz de mujer. Se diría que no eran sólo las cuerdas del violín las que vibraban, sino también el puente, las clavijas y la caja de resonancia. Fue extraordinario. Y difícil; pero el artista lo había hecho todo como jugando, como si el arco corriera solo sobre las cuerdas, con tal sencillez, que cualquiera se hubiera creído capaz de imitarlo. El violín tocaba solo, y el arco, también; lo dos se lo hacían todo; el espectador se olvidaba del maestro que los guiaba, que les infundía vida y alma. Pero el escritor no lo había olvidado; escribió su nombre y anotó los pensamientos que le inspirara:
«¡Qué locos serían el arco y el violín si se jactasen de sus hazañas! Y, sin embargo, cuántas veces lo hacemos los hombres: el poeta, el artista, el inventor, el general. Nos jactamos, sin pensar que no somos sino instrumentos en manos de Dios. Suyo, y sólo suyo es el honor. ¿De qué podemos vanagloriarnos nosotros?».
Todo esto lo escribió el poeta en forma de parábola, a la que puso por título: «El maestro y los instrumentos».
-Le han dado su merecido, caballero -dijo la pluma al tintero, una vez volvieron a estar solos-. Supongo que oiría leer lo que ha escrito, ¿verdad?
-Claro que sí, lo que le di a escribir a usted -replicó el tintero-. ¡Le estuvo bien empleado por su arrogancia! ¡Cómo es posible que no comprenda que la toman por necia! Mi invectiva me ha salido desde lo más hondo de mi entraña. ¡Si sabré yo lo que me llevo entre manos!
-¡Vaya con el tinterote! - ezongó la pluma.
-¡Barretintas! -replicó el tintero.
Y los dos se quedaron convencidos de que habían contestado bien; es una convicción que deja a uno con la conciencia sosegada. Así se puede dormir en paz, y los dos durmieron muy tranquilos. Sólo el poeta no durmió; le fluían los pensamientos como las notas del violín, rodando como perlas, bramando como la tempestad a través del bosque. Sentía palpitar en ellos su propio corazón, un vivísimo rayo de luz del eterno Maestro.
Sea para Él todo el honor.
jueves, 21 de abril de 2011
Abelardo Castillo escribe porque no tiene lo que le hace falta
–¿Qué le dio y qué le sacó la literatura? Sobre todo qué le sacó, porque lo que le dio parece más claro.
–Y, la literatura saca muchas cosas. En lo económico, sin duda... No vivo como un hombre pobre, pero lo fui durante mucho tiempo. Elegir la literatura es elegir la carencia. Es una elección que hace que a veces haya que deponer, sin demasiado conflicto, una cantidad de cosas referidas a las relaciones afectivas; no digo que elegí entre la literatura y la paternidad, pero de alguna forma siempre sentí que eran incompatibles en mí. Ese tipo de carencias, que están dentro de un mundo imaginario, a veces me hace pensar todo lo que podría haber sido si no me hubiera dedicado únicamente a escribir libros. Instalar un mundo imaginario como uno real es, de hecho, una carencia, porque no creo que alguien que tiene, o cree tener, todo lo que le hace falta como ser humano, se ponga a inventar mundos de ficción: le basta con la realidad. Y lo que me dio la literatura es poder salir, también, de esa zona de carencia y de angustia. Hay un momento en que tus personajes llegan a ser tus parientes más cercanos. Y hasta también, como dicen los escritores puerilmente, pero no es tan falso, tus hijos: recuerdo que Marechal decía que sus hijos verdaderos eran sus libros.
Pagina 12 , Sábado, 17 de septiembre de 2005
–Y, la literatura saca muchas cosas. En lo económico, sin duda... No vivo como un hombre pobre, pero lo fui durante mucho tiempo. Elegir la literatura es elegir la carencia. Es una elección que hace que a veces haya que deponer, sin demasiado conflicto, una cantidad de cosas referidas a las relaciones afectivas; no digo que elegí entre la literatura y la paternidad, pero de alguna forma siempre sentí que eran incompatibles en mí. Ese tipo de carencias, que están dentro de un mundo imaginario, a veces me hace pensar todo lo que podría haber sido si no me hubiera dedicado únicamente a escribir libros. Instalar un mundo imaginario como uno real es, de hecho, una carencia, porque no creo que alguien que tiene, o cree tener, todo lo que le hace falta como ser humano, se ponga a inventar mundos de ficción: le basta con la realidad. Y lo que me dio la literatura es poder salir, también, de esa zona de carencia y de angustia. Hay un momento en que tus personajes llegan a ser tus parientes más cercanos. Y hasta también, como dicen los escritores puerilmente, pero no es tan falso, tus hijos: recuerdo que Marechal decía que sus hijos verdaderos eran sus libros.
Pagina 12 , Sábado, 17 de septiembre de 2005
La Novela detrás de la novela , según García Márquez
Gabriel García Márquez - Cien años de soledad: la novela detrás de la novela
Gabo revela los secretos del manuscrito de Cien Años de Soledad que va a ser subastado en Barcelona por más de medio millón de dólares.
Por Gabriel García Márquez
A principios de agosto de 1966 Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de San Angel, en la Ciudad de México, para enviar a Buenos Aires los originales de Cien Años de Soledad. Era un paquete de quinientas noventa cuartillas escritas en máquina a doble espacio y en papel ordinario, y dirigido al director literario de la editorial Sudamericana, Francisco (Paco) Porrúa. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales, y dijo:
—Son ochenta y dos pesos.
Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera, y me enfrentó a la realidad:
—Sólo tenemos cincuenta y tres.
Tan acostumbrados estábamos a esos tropiezos cotidianos después de más de un año de penurias, que no pensamos demasiado la solución. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos a Buenos Aires sólo la mitad, sin preguntarnos siquiera cómo íbamos a conseguir la plata para mandar el resto. Eran las seis de la tarde del viernes y hasta el lunes no volvían a abrir el correo, así que teníamos todo el fin de semana para pensar.
"Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con que había escrito la novela en más de un año de seis horas diarias pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer".
Ya quedaban pocos amigos para exprimir y nuestras propiedades mejores dormían el sueño de los justos en el Monte de Piedad. Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con que había escrito la novela en más de un año de seis horas diarias pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer. Después de un repaso profundo de la casa encontramos otras dos cosas apenas empeñables: el calentador de mi estudio que ya debía valer muy poco, y una batidora que Soledad Mendoza nos había regalado en Caracas cuando nos casamos. Teníamos también los anillos matrimoniales que sólo usamos para la boda, y que nunca nos habíamos atrevido a empeñar porque se creía de mal agüero. Esta vez, Mercedes decidió llevarlos de todos modos como reserva de emergencia.
El lunes a primera hora fuimos al Monte de Piedad más cercano, donde ya éramos clientes conocidos, y nos prestaron —sin los anillos— un poco más de lo que nos faltaba. Sólo cuando empacábamos en el correo el resto de la novela caímos en la cuenta de que la habíamos mandado al revés: las páginas finales antes que las del principio. Pero a Mercedes no le hizo gracia porque siempre ha desconfiado del destino.
—Lo único que falta ahora —dijo — es que la novela sea mala.
La frase fue la culminación perfecta de los dieciocho meses que llevábamos batallando juntos para terminar el libro en que fundaba todas mis esperanzas. Hasta entonces había publicado cuatro en siete años, por los cuales había percibido muy poco más que nada. Salvo por La Mala Hora, que obtuvo el premio de tres mil dólares en el concurso de la Esso Colombiana, y me alcanzaron para el nacimiento de Gonzalo, nuestro segundo hijo, y para comprar nuestro primer automóvil.
Vivíamos en una casa de clase media en las lomas de San Angel Inn, propiedad del oficial mayor de la alcaldía, licenciado Luis Coudurier, que entre otras virtudes tenía la de ocuparse en persona del alquiler de la casa. Rodrigo, de seis años, y Gonzalo, de tres, tuvieron en ella un buen jardín para jugar mientras no fueron a la escuela. Yo había sido coordinador general de las revistas Sucesos y La Familia, donde cumplí por un buen sueldo el compromiso de no escribir ni una letra en dos años. Carlos Fuentes y yo habíamos adaptado para el cine El Gallo de Oro, una historia original de Juan Rulfo que filmó Roberto Gavaldón. También con Carlos Fuentes había trabajado en la versión final de Pedro Páramo, para el director Carlos Velo. Había escrito el guión de Tiempo de Morir, el primer largo metraje de Arturo Ripstein, y el de Presagio, con Luis Alcoriza. En las pocas horas que me sobraban hacía una buena variedad de tareas ocasionales —textos de publicidad, comerciales de televisión, alguna letra de canciones— que me daban suficiente para vivir sin prisas pero no para seguir escribiendo cuentos y novelas.
"Lo único que falta ahora —dijo Mercedes— es que la novela sea mala".
Sin embargo, desde hacía tiempo me atormentaba la idea de una novela desmesurada, no sólo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. Era una especie de terror sin origen. De pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma, tan intenso y arrasador, que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. Rodrigo dio un grito de felicidad:
—Yo también cuando sea grande voy a matar vacas en la carretera.
No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Desde entonces no me interrumpí un solo día en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que a Macondo se lo llevó el carajo.
En los primeros meses conservé mis mejores ingresos, pero cada vez me faltaba más tiempo para escribir tanto como quería. Llegué a trabajar de noche hasta muy tarde para cumplir con mis compromisos pendientes, hasta que la vida se me volvió imposible. Poco a poco fui abandonando todo hasta que la realidad insobornable me obligó a escoger sin rodeos entre escribir o morir.
No lo dudé, porque Mercedes —más que nunca— se hizo cargo de todo cuando acabamos de fatigar a los amigos. Logró créditos sin esperanzas con la tendera del barrio y el carnicero de la esquina. Desde los primeras angustias habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés, hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestra primera incursión al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto de la sección las examinó con un rigor de cirujano, pesó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas de un collar, los rubíes de las sortijas, y al final nos los devolvió con una larga verónica de novillero:
—¡Esto es puro vidrio!
Nunca tuvimos humor ni tiempo para averiguar cuándo fue que las piedras preciosas originales fueron sustituidas por culos de botellas, porque el toro negro de la miseria nos embestía por todos lados. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Mercedes se gastaba medio presupuesto doméstico en pirámides de resmas de papel que no duraban la semana. Esta era quizás una de mis razones para no usar papel carbón.
Problemas simples como ese llegaron a ser tan apremiantes que no tuvimos ánimos para eludir la solución final: empeñar el automóvil recién comprado, sin sospechar que el remedio sería más grave que la enfermedad, porque aliviamos las deudas atrasadas, pero a la hora de pagar los intereses mensuales nos quedamos colgados del abismo. Por fortuna, nuestro amigo Carlos Medina, de vieja y buena data, se empeñó en pagarlos por nosotros, y no sólo los de un mes sino de varios más, hasta que logramos rescatar el automóvil. Hace sólo unos años supimos que también él había tenido que empeñar uno de los suyos para pagar los intereses del nuestro.
"Mercedes se gastaba medio presupuesto doméstico en pirámides de resmas de papel que no duraban la semana".
Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar, y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Carmen y Alvaro Mutis, los más asiduos, me daban cuerda para que les contara el capítulo en curso de la novela. Yo me las arreglaba para inventarles versiones de emergencia, por mi superstición de que contar lo que estaba escribiendo espantaba a los duendes.
Carlos Fuentes, a pesar de su terror de volar en aquellos años, iba y venía por medio mundo. Sus regresos eran una fiesta perpetua para conversar de nuestros libros en curso como si fueran uno solo. María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomi García Ascot, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaban mis relatos improvisados como señales cifradas de la Divina Providencia. Así que nunca tuve dudas, desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Además, muy pronto me di cuenta de que las reacciones y el entusiasmo de todos me iluminaban los desfiladeros de mi novela real.
Mercedes no volvió a hablarme de sus martingalas de créditos, hasta marzo de 1966 —un año después de empezado el libro— cuando debíamos tres meses de alquiler. Estaba hablando por teléfono con el dueño de la casa, como lo hacía con frecuencia para alentarlo en sus esperas, y de pronto tapó la bocina con la mano para preguntarme cuándo esperaba terminar el libro.
Por el ritmo que había adquirido en un año de práctica calculé que me faltaban seis meses. Mercedes hizo entonces sus cuentas astrales, y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor de la voz:
—Podemos pagarle todo junto dentro de seis meses.
—Perdone, señora, —le dijo el propietario asombrado—. ¿Se da cuenta que entonces será una suma enorme?
—Me doy cuenta —dijo Mercedes, impasible— pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo.
Al buen licenciado, uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: "Muy bien, señora, con su palabra me basta". Y sacó sus cuentas mortales:
—La espero el siete de septiembre.
Se equivocó: no fue el siete sino el cuatro, con el primer cheque inesperado que recibimos por los derechos de la primera edición.
Los meses restantes los vivimos en pleno delirio. El grupo de mis amigos más cercanos, que conocían bien la situación, nos visitaban con más frecuencia que antes, siempre cargados de milagros para seguir viviendo. Luis Alcoriza y su esposa austriaca, Janet Riesenfeld Dunning, no eran visitadores frecuentes, pero armaban en su casa pachangas históricas, con sus amigos sabios y las muchachas más bellas del cine. Muchas veces eran pretextos simples para vernos. Él era el único español que podía hacer fuera de España una tortilla igual a las de Valencia, y ella era capaz de mantenernos en vilo con sus artes de bailarina clásica. Los García Riera, locos del cine, nos arrastraban a su casa en la noche de los domingos y nos infundían la demencia feliz para afrontar la semana siguiente.
"No usaba papel carbón y no existían fotocopiadoras de la esquina, de modo que era un solo original de unas dos mil cuartillas".
La novela estaba entonces tan avanzada que me daba el lujo de seguir enriqueciendo el argumento falso que improvisaba en las visitas de los amigos. Muchas veces escuché recitados por otros a los que nunca se los había contado, y me sorprendía de la velocidad con que crecían y se ramificaban de boca en boca.
A fines de agosto, de un día para otro, se me apareció a la vuelta de una esquina el final de la novela. No usaba papel carbón y no existían las fotocopiadoras de la esquina, de modo que era un solo original de unas dos mil cuartillas. Fue un manjar de dioses para Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, una de las buenas mecanógrafas de Manuel Barbachano Ponce en su castillo de Drácula para poetas y cineastas en la colonia Cuauhtémoc. En sus horas libres de varios años, Pera había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos. Entre ellas, La región más transparente de Carlos Fuentes; Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y varios guiones originales de las películas de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final de la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. No sólo aceptó el borrador por la curiosidad de leerlo, sino también que le pagara enseguida lo que pudiera, y el resto cuando me pagaran los primeros derechos de autor.
"Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la única copia del tercer capítulo corregido por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial, y las cuartillas quedaron flotando en el cenegal de la calle".
Pera copiaba un capítulo semanal mientras yo corregía el siguiente con toda clase de enmiendas, con tintas de distintos colores para evitar confusiones, y no por el propósito simple de hacerla más corta, sino de llevarla a su mayor grado de densidad. Hasta el punto de que quedó reducida casi a la mitad del original.
Años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la única copia del tercer capítulo corregido por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial, y las cuartillas quedaron flotando en el cenegal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles, con la ayuda de otros pasajeros, y las secó en su casa con una plancha de ropa.
Mi mayor emoción de esos días fue un sábado en que no tuve listas las correcciones del siguiente capítulo, y llamé a Pera para decirle que se lo llevaba el lunes. Al cabo de un largo titubeo se atrevió a preguntarme si Aureliano Buendía se acostaría al fin con Remedios Moscote. Cuando le contesté que sí, soltó un suspiro de alivio.
—Bendito sea Dios —exclamó— si no me lo hubiera dicho no habría podido dormir hasta el lunes.
Nunca he sabido cómo fue que en esos días recibí una carta intempestiva de Paco Porrúa, -—de quien nunca había oído hablar— en la que me solicitaba para la Editorial Sudamericana los derechos de mis libros, que conocía muy bien en sus primeras ediciones. Se me partió el corazón, porque todos estaban en distintas editoriales con contratos a largo plazo, y no sería fácil liberarlos. El único consuelo que se me ocurrió fue contestarle a Paco que estaba a punto de terminar una novela muy larga y sin compromisos, de la que en pocos días podía enviarle la primera copia terminada.
"Cuando recibimos el primer ejemplar del libro impreso, en junio de 1967, Mercedes y yo rompimos el original acribillado que Pera utilizó para las copias".
Paco Porrúa lo aceptó por telegrama, y a vuelta de correo me mandó un cheque de quinientos dólares como anticipo. Justo para los nueve meses de alquiler que nos habíamos comprometido a pagar por esos días, y no encontrábamos cómo, por un mal cálculo mío para terminar la novela.
De todos modos, la limpia transcripción de Pera con tres copias en papel carbón estuvo lista en dos o tres semanas más. Alvaro Mutis fue el primer lector de la copia definitiva, aun antes de mandarla a la imprenta. Desapareció dos días, y al tercero me llamó con una de sus furias cordiales, al descubrir que mi novela no era en realidad la que yo contaba para entretener a los amigos, y que él repetía encantado a los suyos.
—¡Usted me ha hecho quedar como un trapo, carajo! —me gritó—. Este libro no tiene nada que ver con el que nos contaba.
Luego, muerto de risa, me dijo:
—Menos mal que este es mucho mejor.
No recuerdo si entonces tenía el título de la novela, ni dónde ni cuándo ni cómo se me ocurrió. Ninguno de los amigos de entonces ha podido precisarlo. ¿Habrá algún historiador imaginativo que me hiciera el favor de inventar este dato?
La copia que leyó Alvaro Mutis fue la que mandamos en dos partes por correo, y otra fue el respaldo que él mismo llevó poco después en uno de sus viajes a Buenos Aires. La tercera circuló en México entre los amigos que nos acompañaron en las duras. La cuarta fue la que mandé a Barranquilla para que la leyeran tres protagonistas entrañables de la novela: Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Alvaro Cepeda, cuya hija Patricia la guarda todavía como un tesoro.
Cuando recibimos el primer ejemplar del libro impreso, en junio de 1967, Mercedes y yo rompimos el original acribillado que Pera utilizó para las copias. No se nos ocurrió pensar ni mucho menos que podía ser el más apreciable de todos, con el capítulo tercero apenas legible por la lluvia y por los hierros de aplanchar. Mi decisión no fue nada inocente ni modesta, sino que rompimos la copia para que nadie pudiera descubrir los trucos de mi carpintería secreta. Sin embargo, en alguna parte del mundo puede haber otras copias, y en especial las dos enviadas a la Editorial Sudamericana para la primera edición. Siempre pensé que Paco Porrúa —con todo su derecho— las había guardado como reliquia. Pero él lo ha negado, y su palabra es de oro.
"¡Pues yo prefiero morirme antes que vender esta joya dedicada por un amigo!" Alcoriza.
Cuando la editorial me mandó la primera copia de las pruebas de imprenta, las llevé ya corregidas a una fiesta en casa de los Alcoriza, sobre todo para la curiosidad insaciable del invitado de honor, don Luis Buñuel, que tejió toda clase de especulaciones magistrales sobre el arte de corregir, no para mejorar, sino para esconder. Vi a Alcoriza tan fascinado por la conversación, que tomé la buena determinación de dedicarle las pruebas: Para Luis y Janet, una dedicatoria repetida pero que es la única verdadera: "del amigo que más los quiere en este mundo". Junto a la firma escribí la fecha: l967. La mención sobre la firma repetida, y las comillas en la frase final, se debían a una dedicatoria anterior que había firmado en un libro para los Alcoriza. Veintiocho años después, cuando Cien Años de Soledad había hecho su carrera, alguien recordó aquel episodio en la misma casa, y opinó que las pruebas con la dedicatoria valían una fortuna. Janet las sacó de su baúl y las exhibió en la sala, hasta que le hicieron la broma de que con eso podían salir de pobres. Alcoriza hizo entonces una escena muy suya, dándose golpes con ambos puños en el pecho, y gritando con su vozarrón bien impostado y su determinación carpetovetónica:
—¡Pues yo prefiero morirme antes que vender esta joya dedicada por un amigo!
Entre la justa ovación de todos, volví a sacar el mismo bolígrafo de la primera vez, que todavía conservaba, y escribí debajo de la dedicatoria de dieciocho años antes: Confirmado, 1985. Y volví a firmar como la primera vez: Gabo. Ese es el documento de 180 folios con 1.026 correcciones de mi puño y letra, que será puesto en pública subasta el 21 del septiembre de este año en la feria del libro de Barcelona, sin participación ni beneficio alguno de mi parte.
Que no haya dudas de que es una operación legítima. Lo que ha desconcertado a algunos es por qué las galeras originales estaban en mi poder, si debía haberlas devuelto a Buenos Aires para que introdujeran las correcciones finales en la primera edición. La verdad es que nunca las devolví corregidas de mi puño y letra, sino que mandé por correo la lista de las correcciones copiadas a máquina línea por línea, por temor de que el mamotreto se perdiera en la vuelta.
Luis Alcoriza murió en su ley en 1992, a los setenta y un años, en su retiro de Cuernavaca. Janet siguió allí, y murió seis años después, reducida a un pequeño núcleo de sus amigos fieles. Entre ellos el más fiel de todos, Héctor Delgado, que los había adoptado como padres y se ocupó de ellos en las vacas flacas de la vejez, más y mejor que si hubieran sido los verdaderos. Antes de morir, ellos lo nombraron su heredero legítimo por disposición testamentaria. Lo único que me parece injusto de esta historia a la vez inverosímil y memorable, es que Luis y Janet vivieran sus últimos años con cientos de miles de dólares guardados a salvo del tiempo y las polillas en el fondo del baúl, por la invencible dignidad ibérica de no vender el regalo del amigo que más los quiso en este mundo.
Gabriel García Márquez México, DF, 2001
Revista Cambio
Gabo revela los secretos del manuscrito de Cien Años de Soledad que va a ser subastado en Barcelona por más de medio millón de dólares.
Por Gabriel García Márquez
A principios de agosto de 1966 Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de San Angel, en la Ciudad de México, para enviar a Buenos Aires los originales de Cien Años de Soledad. Era un paquete de quinientas noventa cuartillas escritas en máquina a doble espacio y en papel ordinario, y dirigido al director literario de la editorial Sudamericana, Francisco (Paco) Porrúa. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales, y dijo:
—Son ochenta y dos pesos.
Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera, y me enfrentó a la realidad:
—Sólo tenemos cincuenta y tres.
Tan acostumbrados estábamos a esos tropiezos cotidianos después de más de un año de penurias, que no pensamos demasiado la solución. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos a Buenos Aires sólo la mitad, sin preguntarnos siquiera cómo íbamos a conseguir la plata para mandar el resto. Eran las seis de la tarde del viernes y hasta el lunes no volvían a abrir el correo, así que teníamos todo el fin de semana para pensar.
"Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con que había escrito la novela en más de un año de seis horas diarias pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer".
Ya quedaban pocos amigos para exprimir y nuestras propiedades mejores dormían el sueño de los justos en el Monte de Piedad. Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con que había escrito la novela en más de un año de seis horas diarias pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer. Después de un repaso profundo de la casa encontramos otras dos cosas apenas empeñables: el calentador de mi estudio que ya debía valer muy poco, y una batidora que Soledad Mendoza nos había regalado en Caracas cuando nos casamos. Teníamos también los anillos matrimoniales que sólo usamos para la boda, y que nunca nos habíamos atrevido a empeñar porque se creía de mal agüero. Esta vez, Mercedes decidió llevarlos de todos modos como reserva de emergencia.
El lunes a primera hora fuimos al Monte de Piedad más cercano, donde ya éramos clientes conocidos, y nos prestaron —sin los anillos— un poco más de lo que nos faltaba. Sólo cuando empacábamos en el correo el resto de la novela caímos en la cuenta de que la habíamos mandado al revés: las páginas finales antes que las del principio. Pero a Mercedes no le hizo gracia porque siempre ha desconfiado del destino.
—Lo único que falta ahora —dijo — es que la novela sea mala.
La frase fue la culminación perfecta de los dieciocho meses que llevábamos batallando juntos para terminar el libro en que fundaba todas mis esperanzas. Hasta entonces había publicado cuatro en siete años, por los cuales había percibido muy poco más que nada. Salvo por La Mala Hora, que obtuvo el premio de tres mil dólares en el concurso de la Esso Colombiana, y me alcanzaron para el nacimiento de Gonzalo, nuestro segundo hijo, y para comprar nuestro primer automóvil.
Vivíamos en una casa de clase media en las lomas de San Angel Inn, propiedad del oficial mayor de la alcaldía, licenciado Luis Coudurier, que entre otras virtudes tenía la de ocuparse en persona del alquiler de la casa. Rodrigo, de seis años, y Gonzalo, de tres, tuvieron en ella un buen jardín para jugar mientras no fueron a la escuela. Yo había sido coordinador general de las revistas Sucesos y La Familia, donde cumplí por un buen sueldo el compromiso de no escribir ni una letra en dos años. Carlos Fuentes y yo habíamos adaptado para el cine El Gallo de Oro, una historia original de Juan Rulfo que filmó Roberto Gavaldón. También con Carlos Fuentes había trabajado en la versión final de Pedro Páramo, para el director Carlos Velo. Había escrito el guión de Tiempo de Morir, el primer largo metraje de Arturo Ripstein, y el de Presagio, con Luis Alcoriza. En las pocas horas que me sobraban hacía una buena variedad de tareas ocasionales —textos de publicidad, comerciales de televisión, alguna letra de canciones— que me daban suficiente para vivir sin prisas pero no para seguir escribiendo cuentos y novelas.
"Lo único que falta ahora —dijo Mercedes— es que la novela sea mala".
Sin embargo, desde hacía tiempo me atormentaba la idea de una novela desmesurada, no sólo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. Era una especie de terror sin origen. De pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma, tan intenso y arrasador, que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. Rodrigo dio un grito de felicidad:
—Yo también cuando sea grande voy a matar vacas en la carretera.
No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Desde entonces no me interrumpí un solo día en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que a Macondo se lo llevó el carajo.
En los primeros meses conservé mis mejores ingresos, pero cada vez me faltaba más tiempo para escribir tanto como quería. Llegué a trabajar de noche hasta muy tarde para cumplir con mis compromisos pendientes, hasta que la vida se me volvió imposible. Poco a poco fui abandonando todo hasta que la realidad insobornable me obligó a escoger sin rodeos entre escribir o morir.
No lo dudé, porque Mercedes —más que nunca— se hizo cargo de todo cuando acabamos de fatigar a los amigos. Logró créditos sin esperanzas con la tendera del barrio y el carnicero de la esquina. Desde los primeras angustias habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés, hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestra primera incursión al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto de la sección las examinó con un rigor de cirujano, pesó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas de un collar, los rubíes de las sortijas, y al final nos los devolvió con una larga verónica de novillero:
—¡Esto es puro vidrio!
Nunca tuvimos humor ni tiempo para averiguar cuándo fue que las piedras preciosas originales fueron sustituidas por culos de botellas, porque el toro negro de la miseria nos embestía por todos lados. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Mercedes se gastaba medio presupuesto doméstico en pirámides de resmas de papel que no duraban la semana. Esta era quizás una de mis razones para no usar papel carbón.
Problemas simples como ese llegaron a ser tan apremiantes que no tuvimos ánimos para eludir la solución final: empeñar el automóvil recién comprado, sin sospechar que el remedio sería más grave que la enfermedad, porque aliviamos las deudas atrasadas, pero a la hora de pagar los intereses mensuales nos quedamos colgados del abismo. Por fortuna, nuestro amigo Carlos Medina, de vieja y buena data, se empeñó en pagarlos por nosotros, y no sólo los de un mes sino de varios más, hasta que logramos rescatar el automóvil. Hace sólo unos años supimos que también él había tenido que empeñar uno de los suyos para pagar los intereses del nuestro.
"Mercedes se gastaba medio presupuesto doméstico en pirámides de resmas de papel que no duraban la semana".
Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar, y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Carmen y Alvaro Mutis, los más asiduos, me daban cuerda para que les contara el capítulo en curso de la novela. Yo me las arreglaba para inventarles versiones de emergencia, por mi superstición de que contar lo que estaba escribiendo espantaba a los duendes.
Carlos Fuentes, a pesar de su terror de volar en aquellos años, iba y venía por medio mundo. Sus regresos eran una fiesta perpetua para conversar de nuestros libros en curso como si fueran uno solo. María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomi García Ascot, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaban mis relatos improvisados como señales cifradas de la Divina Providencia. Así que nunca tuve dudas, desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Además, muy pronto me di cuenta de que las reacciones y el entusiasmo de todos me iluminaban los desfiladeros de mi novela real.
Mercedes no volvió a hablarme de sus martingalas de créditos, hasta marzo de 1966 —un año después de empezado el libro— cuando debíamos tres meses de alquiler. Estaba hablando por teléfono con el dueño de la casa, como lo hacía con frecuencia para alentarlo en sus esperas, y de pronto tapó la bocina con la mano para preguntarme cuándo esperaba terminar el libro.
Por el ritmo que había adquirido en un año de práctica calculé que me faltaban seis meses. Mercedes hizo entonces sus cuentas astrales, y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor de la voz:
—Podemos pagarle todo junto dentro de seis meses.
—Perdone, señora, —le dijo el propietario asombrado—. ¿Se da cuenta que entonces será una suma enorme?
—Me doy cuenta —dijo Mercedes, impasible— pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo.
Al buen licenciado, uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: "Muy bien, señora, con su palabra me basta". Y sacó sus cuentas mortales:
—La espero el siete de septiembre.
Se equivocó: no fue el siete sino el cuatro, con el primer cheque inesperado que recibimos por los derechos de la primera edición.
Los meses restantes los vivimos en pleno delirio. El grupo de mis amigos más cercanos, que conocían bien la situación, nos visitaban con más frecuencia que antes, siempre cargados de milagros para seguir viviendo. Luis Alcoriza y su esposa austriaca, Janet Riesenfeld Dunning, no eran visitadores frecuentes, pero armaban en su casa pachangas históricas, con sus amigos sabios y las muchachas más bellas del cine. Muchas veces eran pretextos simples para vernos. Él era el único español que podía hacer fuera de España una tortilla igual a las de Valencia, y ella era capaz de mantenernos en vilo con sus artes de bailarina clásica. Los García Riera, locos del cine, nos arrastraban a su casa en la noche de los domingos y nos infundían la demencia feliz para afrontar la semana siguiente.
"No usaba papel carbón y no existían fotocopiadoras de la esquina, de modo que era un solo original de unas dos mil cuartillas".
La novela estaba entonces tan avanzada que me daba el lujo de seguir enriqueciendo el argumento falso que improvisaba en las visitas de los amigos. Muchas veces escuché recitados por otros a los que nunca se los había contado, y me sorprendía de la velocidad con que crecían y se ramificaban de boca en boca.
A fines de agosto, de un día para otro, se me apareció a la vuelta de una esquina el final de la novela. No usaba papel carbón y no existían las fotocopiadoras de la esquina, de modo que era un solo original de unas dos mil cuartillas. Fue un manjar de dioses para Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, una de las buenas mecanógrafas de Manuel Barbachano Ponce en su castillo de Drácula para poetas y cineastas en la colonia Cuauhtémoc. En sus horas libres de varios años, Pera había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos. Entre ellas, La región más transparente de Carlos Fuentes; Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y varios guiones originales de las películas de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final de la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. No sólo aceptó el borrador por la curiosidad de leerlo, sino también que le pagara enseguida lo que pudiera, y el resto cuando me pagaran los primeros derechos de autor.
"Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la única copia del tercer capítulo corregido por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial, y las cuartillas quedaron flotando en el cenegal de la calle".
Pera copiaba un capítulo semanal mientras yo corregía el siguiente con toda clase de enmiendas, con tintas de distintos colores para evitar confusiones, y no por el propósito simple de hacerla más corta, sino de llevarla a su mayor grado de densidad. Hasta el punto de que quedó reducida casi a la mitad del original.
Años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la única copia del tercer capítulo corregido por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial, y las cuartillas quedaron flotando en el cenegal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles, con la ayuda de otros pasajeros, y las secó en su casa con una plancha de ropa.
Mi mayor emoción de esos días fue un sábado en que no tuve listas las correcciones del siguiente capítulo, y llamé a Pera para decirle que se lo llevaba el lunes. Al cabo de un largo titubeo se atrevió a preguntarme si Aureliano Buendía se acostaría al fin con Remedios Moscote. Cuando le contesté que sí, soltó un suspiro de alivio.
—Bendito sea Dios —exclamó— si no me lo hubiera dicho no habría podido dormir hasta el lunes.
Nunca he sabido cómo fue que en esos días recibí una carta intempestiva de Paco Porrúa, -—de quien nunca había oído hablar— en la que me solicitaba para la Editorial Sudamericana los derechos de mis libros, que conocía muy bien en sus primeras ediciones. Se me partió el corazón, porque todos estaban en distintas editoriales con contratos a largo plazo, y no sería fácil liberarlos. El único consuelo que se me ocurrió fue contestarle a Paco que estaba a punto de terminar una novela muy larga y sin compromisos, de la que en pocos días podía enviarle la primera copia terminada.
"Cuando recibimos el primer ejemplar del libro impreso, en junio de 1967, Mercedes y yo rompimos el original acribillado que Pera utilizó para las copias".
Paco Porrúa lo aceptó por telegrama, y a vuelta de correo me mandó un cheque de quinientos dólares como anticipo. Justo para los nueve meses de alquiler que nos habíamos comprometido a pagar por esos días, y no encontrábamos cómo, por un mal cálculo mío para terminar la novela.
De todos modos, la limpia transcripción de Pera con tres copias en papel carbón estuvo lista en dos o tres semanas más. Alvaro Mutis fue el primer lector de la copia definitiva, aun antes de mandarla a la imprenta. Desapareció dos días, y al tercero me llamó con una de sus furias cordiales, al descubrir que mi novela no era en realidad la que yo contaba para entretener a los amigos, y que él repetía encantado a los suyos.
—¡Usted me ha hecho quedar como un trapo, carajo! —me gritó—. Este libro no tiene nada que ver con el que nos contaba.
Luego, muerto de risa, me dijo:
—Menos mal que este es mucho mejor.
No recuerdo si entonces tenía el título de la novela, ni dónde ni cuándo ni cómo se me ocurrió. Ninguno de los amigos de entonces ha podido precisarlo. ¿Habrá algún historiador imaginativo que me hiciera el favor de inventar este dato?
La copia que leyó Alvaro Mutis fue la que mandamos en dos partes por correo, y otra fue el respaldo que él mismo llevó poco después en uno de sus viajes a Buenos Aires. La tercera circuló en México entre los amigos que nos acompañaron en las duras. La cuarta fue la que mandé a Barranquilla para que la leyeran tres protagonistas entrañables de la novela: Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Alvaro Cepeda, cuya hija Patricia la guarda todavía como un tesoro.
Cuando recibimos el primer ejemplar del libro impreso, en junio de 1967, Mercedes y yo rompimos el original acribillado que Pera utilizó para las copias. No se nos ocurrió pensar ni mucho menos que podía ser el más apreciable de todos, con el capítulo tercero apenas legible por la lluvia y por los hierros de aplanchar. Mi decisión no fue nada inocente ni modesta, sino que rompimos la copia para que nadie pudiera descubrir los trucos de mi carpintería secreta. Sin embargo, en alguna parte del mundo puede haber otras copias, y en especial las dos enviadas a la Editorial Sudamericana para la primera edición. Siempre pensé que Paco Porrúa —con todo su derecho— las había guardado como reliquia. Pero él lo ha negado, y su palabra es de oro.
"¡Pues yo prefiero morirme antes que vender esta joya dedicada por un amigo!" Alcoriza.
Cuando la editorial me mandó la primera copia de las pruebas de imprenta, las llevé ya corregidas a una fiesta en casa de los Alcoriza, sobre todo para la curiosidad insaciable del invitado de honor, don Luis Buñuel, que tejió toda clase de especulaciones magistrales sobre el arte de corregir, no para mejorar, sino para esconder. Vi a Alcoriza tan fascinado por la conversación, que tomé la buena determinación de dedicarle las pruebas: Para Luis y Janet, una dedicatoria repetida pero que es la única verdadera: "del amigo que más los quiere en este mundo". Junto a la firma escribí la fecha: l967. La mención sobre la firma repetida, y las comillas en la frase final, se debían a una dedicatoria anterior que había firmado en un libro para los Alcoriza. Veintiocho años después, cuando Cien Años de Soledad había hecho su carrera, alguien recordó aquel episodio en la misma casa, y opinó que las pruebas con la dedicatoria valían una fortuna. Janet las sacó de su baúl y las exhibió en la sala, hasta que le hicieron la broma de que con eso podían salir de pobres. Alcoriza hizo entonces una escena muy suya, dándose golpes con ambos puños en el pecho, y gritando con su vozarrón bien impostado y su determinación carpetovetónica:
—¡Pues yo prefiero morirme antes que vender esta joya dedicada por un amigo!
Entre la justa ovación de todos, volví a sacar el mismo bolígrafo de la primera vez, que todavía conservaba, y escribí debajo de la dedicatoria de dieciocho años antes: Confirmado, 1985. Y volví a firmar como la primera vez: Gabo. Ese es el documento de 180 folios con 1.026 correcciones de mi puño y letra, que será puesto en pública subasta el 21 del septiembre de este año en la feria del libro de Barcelona, sin participación ni beneficio alguno de mi parte.
Que no haya dudas de que es una operación legítima. Lo que ha desconcertado a algunos es por qué las galeras originales estaban en mi poder, si debía haberlas devuelto a Buenos Aires para que introdujeran las correcciones finales en la primera edición. La verdad es que nunca las devolví corregidas de mi puño y letra, sino que mandé por correo la lista de las correcciones copiadas a máquina línea por línea, por temor de que el mamotreto se perdiera en la vuelta.
Luis Alcoriza murió en su ley en 1992, a los setenta y un años, en su retiro de Cuernavaca. Janet siguió allí, y murió seis años después, reducida a un pequeño núcleo de sus amigos fieles. Entre ellos el más fiel de todos, Héctor Delgado, que los había adoptado como padres y se ocupó de ellos en las vacas flacas de la vejez, más y mejor que si hubieran sido los verdaderos. Antes de morir, ellos lo nombraron su heredero legítimo por disposición testamentaria. Lo único que me parece injusto de esta historia a la vez inverosímil y memorable, es que Luis y Janet vivieran sus últimos años con cientos de miles de dólares guardados a salvo del tiempo y las polillas en el fondo del baúl, por la invencible dignidad ibérica de no vender el regalo del amigo que más los quiso en este mundo.
Gabriel García Márquez México, DF, 2001
Revista Cambio
"La vida es demasiado corta como para preocuparse por la calidad ", dicen los hermanos Coen
Algunos directores despues de ganar un Oscar se paralizan ...
Ethan Coen : Esa parálisis solo se presenta cuando uno se preocupa por la calidad, cosa que no nos interesa.
Joel Coen . Tal vez debieramos prestar mas atención a ese punto pero la vida es demasiado corta .
Newsweek 15 de enero de 2011
Ethan Coen : Esa parálisis solo se presenta cuando uno se preocupa por la calidad, cosa que no nos interesa.
Joel Coen . Tal vez debieramos prestar mas atención a ese punto pero la vida es demasiado corta .
Newsweek 15 de enero de 2011
martes, 19 de abril de 2011
El sistema de escritura de Alan Pauls

- ¿Tenés alguna metodología de trabajo o sólo te sentás a escribir cuando tenés una idea más o menos clara?
- Es asi : hay una idea, una situación, una fgrase , un problemita- que de golpe se pone a tironear. ( El concepto " tirón" es perfecto : hay algo muscvular en que el deso de escriubir algo empieza a hacerse sxentir en el cuerpo). la escribo y la dejo. Despues,. durante un buen tiempo, me la paso " juntando pelusa" - hasta ahora no eocnyré unja exprfesi´
on más justa - en el fondo de algún bolsiollo, dejando que la idea vaya encovolviendo en su órbita a todas las partñículas que flotan por ahi, pertinentes o impertinentes. Finjo no estar pendiente del proceso y hasta olvidar en qué bolsillo transcurre . Una vez que la acumulación de pelusa empieza deformar el bolsillo , vuelvo sobre el asunto, me pongo a ordenar y veo si algo parecido a un territorio o un mundo se dibuja en medio de todas eaas porquerias . Y ahi vuelve a empezar todo. Asi una y otra vez .
Revista BAMAG - Noviembre de 2006
Etiquetas:
Alan Pauls,
cómo escribe Alan Pauls,
Premio Herralde
viernes, 4 de marzo de 2011
¿Por qué escriben...algunos? Nota de La Nacion / El Pais
¿Por qué escribimos?
Para entender. Para amar. Para que nos quieran. Para saber. Por necesidad. Por dinero. Por costumbre. Para vivir otras vidas y revivir la propia. Para dar testimonio. Cincuenta escritores tratan de contestar esta pregunta incómoda
Viernes 21 de enero de 2011
Por Jesús Ruiz Mantilla
EL PAIS - GDA
Algunos llegaron a la literatura por vocación, por el placer de la lectura y para emular a los autores que admiraban. Ahora crean por necesidad vital, o simplemente lo hacen por dinero. Autores de renombre revelan los motivos por los que dedican sus vidas a la escritura.
Puede que después de episodios narrados como aquéllos no hiciera falta nada más. Pero a los clásicos, que montaron todos los cimientos del templo, siguieron más generaciones -"el eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición", de la que alerta Enrique Vila-Matas-, algunas nuevas preguntas para cada era, nuevos problemas y, por lo tanto, conceptos nuevos, palabras nuevas. Detrás de su registro se escondía un escritor. ¿Por qué?
¿Por qué escribir? ¿Para qué nombrar? ¿Para qué contar? Para entender. Para amar y que te amen. Para saber, para conocer. Por miedo, por necesidad, por dinero. Para sobrevivir, porque no todo el mundo sabe bailar el tango, ni jugar bien al fútbol. Por costumbre, para matar la costumbre, por vivir otras vidas y revivir la propia. Por dar testimonio, porque no se sabe escribir bien, confiesa John Banville. Porque leyeron, padecieron y miraron cara a cara a la muerte.
Porque el verbo provoca desasosiego en Nélida Piñón; porque no se elige, como un amor, añade Amélie Nothomb. Por ser el masoquista que uno lleva dentro, aduce Wole Soyinka; por los arroyos y los torrentes de los libros leídos, cuenta Fernando Iwasaki; como forma de existencia, según Elvira Lindo. "Una manera de vivir", dice Vargas Llosa, parafraseando a Flaubert. Para sentirse vivo y muerto, proclama Fernando Royuela. Igual que uno respira, suelta entre interrogaciones Carlos Fuentes. O para sobrevivir a ese fin, "a la necesaria muerte que me nombra cada día", testimonia Jorge Semprún.
La escritura es dolor y placer. Como el cuento, como la retórica aristotélica, se arma, se aprende. Principio y fin. Antes que nada vino el verbo, lo deja claro San Juan. También lo sabía Kafka. Pero el escritor checo pregunta: "¿Y al final?". Quizás silencio, como interpreta sobre su obra George Steiner, con buen tino, oliéndose el apocalipsis de la destrucción europea.
Como testimonio también se mete uno entre papeles. Se escribe por el mismo motivo por el que Ana Frank comenzó a organizar su diario. O por el que la poeta rusa Anna Ajmatova, cuando se pasó 17 meses en las filas de las cárceles de Leningrado para ver a su hijo, respondió a una mujer que la reconoció y le preguntó si podría describir aquello que sí, que lo haría. "Entonces -dice Anna en Réquiem -, una especie de sonrisa se deslizó por lo que alguna vez había sido su rostro." Eso fue suficiente motivo. La emoción de la verdad, la justicia de dejar constancia. Para que otros quizás lo aplicaran a su presente, para que no se repitiera.
Pero Anna Ajmatova confesó, además, que escribía por sentir un vínculo con el tiempo. También se lo hizo por amor, por miedo al amor, por desgarro. En honor a las musas, como Shakespeare, "ese goloso de las palabras", a juicio de Steiner, en sus sonetos: "Mi musa por educación se muerde la lengua y calla mientras se compilan/ elogios que te visten de oropeles/ y frases que las otras musas liman". Una pieza que termina con toda una declaración de intenciones y una respuesta al gran asunto de la escritura: "Si a otros por sus dichos los respetas/ a mí, por lo que pienso, que es mi letra".
Al principio fue el verbo. Pero Cervantes y Shakespeare lo enaltecieron, lo igualaron a la medida de Dios. Porque exploraron todos los delirios y las pasiones de sus criaturas. ¿Por qué escribir? Para emularlos, sin más. Podría ser. "Para parecerme a Espronceda", como suelta Caballero Bonald. Escribir porque se medita, como Descartes, como Chesterton, cuya obra nos envuelve en una paradoja sin fin. Para adentrarse en los laberintos y no necesariamente querer salir de ellos, como Borges. "Porque estamos aquí, pero querríamos estar allí", dice Antonio Tabucchi. Por emular la infancia, cuando la niña Almudena Grandes enmendaba la plana a los finales que no le gustaban. Por volver a inventar historias de indios, vaqueros y pitufos, dice David Safier. Porque a la hora de hacerlo, "disfrutar es una palabra que se queda corta", confiesa Ken Follet.
Para fijar la memoria, una forma de "hacer surgir los recuerdos y las imágenes", cuenta Álvaro Pombo. Para volver a vidas anteriores, a las lecturas y los tumbos que cada uno lleva en la mochila, según Arturo Pérez-Reverte. Como vicio solitario, describe Héctor Abad Faciolince. Porque uno no se encuentra bien, asegura Juan José Millás. Por afición o por aflicción, dice Gonzalo Hidalgo Bayal. O porque le gustaban las redacciones en el colegio, como descubrió Antonio Muñoz Molina. Y hasta hoy.
La palabra es agua y cada historia, el río que las lleva. El escritor es quien domina la corriente, como hicieron Balzac, Dostoyevski, Dickens, Galdós, Clarín, Flaubert, Tolstoi, que siguió la estela épica de Homero como nadie. O el que va contra la corriente, como Marcel Proust, James Joyce, Valle-Inclán. Sin dudas, hay que enfrentarse a ello, como dice Josep Pla en su Diccionario de Literatura , "con temperamento". O con el empeño de conocerse, a la manera de Montaigne y los grandes memorialistas posteriores del siglo XVIII. Entre la verdad y la exageración, pero con talento, como Casanova.
El juego, la tortura de la palabra, también es lícito. Pero eso es más cometido de los poetas, como admitía Jaime Gil de Biedma. Para él, escribir era "erosionar el idioma en la forma en que el idioma lo admite". Es decir, maltratar el verbo, fustigarlo, estrangularlo. Pero para resucitarlo después, como el Evangelio. A lo largo de la historia, el escritor ha visto crecer Babel y ha contribuido a entenderla. Pero hubo también un tiempo, en el siglo XX, que lo aniquiló, que se arrojó al apocalipsis, con la Segunda Guerra Mundial. Disfrutemos en esta nueva era. Todos los motivos, todas las respuestas que se les ocurran a quienes deben contar nuestra historia son válidos.
Héctor Abad Faciolince
Porque mi cerebro se comunica mejor con mis manos que con la lengua. Porque me odio menos escribiendo que hablando. Por un ameno vicio solitario.
John Banville
Escribo porque no sé escribir. Un periodista le preguntó a Gore Vidal por qué había escrito Myra Breckinridge , a lo que contestó: "´Porque no estaba ahí"´. Fue una buena respuesta. Poner algo nuevo en el mundo es un privilegio que no se le concede a mucha gente.
Felipe Benítez Reyes
No sé por qué escribo, ni tampoco tengo demasiado interés en saberlo. En este caso, me preocupa más el cómo que el porqué. La pregunta me parece ociosa, de modo que cualquier respuesta posible no pasaría de ser una pirueta truculenta en el vacío. Aunque -quién sabe- a lo mejor escribe uno para eso: para obtener respuestas sin el requisito de una pregunta previa y, sobre todo, para ensayar piruetas truculentas en el vacío, que es un territorio literario bastante fértil.
John Boyne
Escribo porque las historias entran en mi mente y me niego a irme hasta que no escribo 26 letras en el teclado y las envío a una pantalla ante mis ojos. Escribo por Charles Dickens. Y por George Orwell. Y John Irving. Y Colm Tóibín. Escribo porque me encanta la sensación de tener un libro en mis manos y un libro en mi cabeza. Escribo porque me encantan las palabras. Escribo porque leo. Escribo porque siempre quiero saber qué ocurrirá a continuación.
José Manuel Caballero Bonald
Empecé a escribir porque quería parecerme a Espronceda. Un día encontré en mi casa familiar una biografía del poeta y quedé fascinado por alguien que murió con 33 años y había vivido grandes aventuras: fundó una sociedad secreta, sufrió persecuciones y cárceles, anduvo exiliado en Lisboa y Londres, combatió en las barricadas de París, fue diputado, vivió amores difíciles, luchó heroicamente contra el absolutismo, etcétera. Pues bien: como yo no podía emular a Espronceda en tantas y tan singulares hazañas, elegí lo que me resultaba más factible: ejercer de insumiso y escribir poesía.
Andrea Camilleri
Escribo porque siempre es mejor que descargar cajas en el mercado central. Escribo porque no sé hacer otra cosa. Escribo porque después puedo dedicar los libros a mis nietos. Escribo porque así me acuerdo de todas las personas a las que tanto he querido. Escribo porque me gusta contarme historias. Escribo porque me gusta contar historias. Escribo porque al final puedo tomarme mi cerveza. Escribo para devolver algo de todo lo que he leído.
Luisa Castro
La escritura para mí es una rendición. Escribo para conocer relatos que me cuento a mí misma. No me siento dueña de mis relatos, tienen vida propia, son autónomos y más poderosos que yo. No me identifico con ellos, no comparto sus ideas, ni su visión del mundo. Se producen en mi cabeza sin mi permiso, y cuando los suelto, es porque me han vencido.
Lucía Etxebarria
Para que me quieran más. Porque cada vez que alguien me dice: "Tus libros me han ayudado mucho, por favor sigue escribiendo", me da una razón para hacerlo. Porque al colocar a personajes en situaciones que simbólicamente pueden representar aspectos de mi vida y conseguir que salgan airosos de ellas, de alguna forma me salvo a mí. Porque siempre lo he hecho, porque es natural en mí, y porque es de las cosas que mejor hago, amén de dibujar, cocinar, hacer el amor y organizar fiestas. Escribo por amor, publico por dinero. Por esa razón, no publico ni la mitad de lo que escribo.
Umberto Eco
Porque me gusta.
Ken Follet
Disfruto escribiendo, pero "disfrutar" es una palabra que se queda corta. El acto de escribir me apasiona. Todo forma parte del reto de hechizar a mis lectores. Mi trabajo me absorbe de forma total.
Carlos Fuentes
¿Por qué respiro?
Almudena Grandes
Cuando era pequeña y leía un libro que me gustaba mucho, me inventaba a solas, para mí sola, otro final, la continuación que su autor no había querido escribir. Todavía ahora, cuando no puedo dormir, me cuento historias, las pienso, las repaso, las describo en silencio, con los ojos cerrados, hasta que me quedo dormida.
Mark Haddon
Ficción, poesía, teatro, pintura, dibujo, fotografía... en realidad eso no importa. Un día que no consigo hacer alguna cosa, por pequeña que sea, me parece un día desperdiciado. A veces puede parecer una bendición ser así, saber con tanta certeza lo que quiero hacer, pero a menudo es un sufrimiento, porque saber lo que quieres no es lo mismo que saber cómo hacerlo. ¿Por qué escribo? La única respuesta es "porque no puedo hacer otra cosa".
Gonzalo Hidalgo Bayal
"Por afición, por aflicción", escribí alguna vez. Por afición, porque es inclinación, necesidad, perseverancia y distracción. Por aflicción, porque sólo el dolor y sus numerosas circunstancias proporcionan suficiente materia literaria. En la afición se centra la relación con el lenguaje, que es, cuanto más intensa, más grata y divertida. La aflicción obliga, en cambio, a la búsqueda del sentido, si es que algún sentido tienen las desventuras de los hombres.
Fernando Iwasaki
Escribo porque es el más poderoso acto libertario que conozco. Escribo porque el hechizo de la literatura es fulminante y a mí me hace ilusión ser aprendiz de aquellas magias. Escribo porque mis padres y mis hijos se alegran cada vez que alguien les cuenta que ha leído algo mío. Escribo porque contar historias es el oficio más antiguo del mundo. Escribo porque dedico todos los libros de ficción a mi mujer y así -mientras siga escribiendo- ella sabrá que la sigo queriendo.
Use Lahoz
Escribo para reflexionar y pensar y darle vueltas a la vida de personajes siempre más interesantes que la mía. Y disfrutar del placer de la ficción, que es adictivo y que, como la realidad, no tiene límites. Escribo por supuesto para combatir el aburrimiento y pasarlo en grande. Para un escritor vivir, fundamentalmente, es escribir. Escribo para estar en paz conmigo mismo, por aquello que decía Machado de "yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas". Escribo porque conmueve y perdura, cada novela es la primera. Además es bastante barato. En fin: escribo porque aprendo, y así, a veces, parece que sigo estudiando.
Donna Leon
Al principio escribía para ver si podía hacerlo. Resultó que escribir un libro era muy divertido. Y por eso ahora, después de 20 años y de 20 libros, lo hago porque es divertido. Los personajes hacen lo que les digo que hagan; la realidad se puede cambiar para adaptarla a mis necesidades; si alguien muere, lo puedo resucitar al día siguiente. Supongo que también hay un elemento de vanidad. En una cena, todos queremos que presten atención a nuestras ideas, ¿no es cierto? Pero los buenos modales mandan que compartamos la conversación con los demás. Pero en un libro, nuestro libro, nosotros los escritores podemos seguir -bla, bla, bla- sin parar, y nunca tenemos que interrumpirnos para dejar hablar a nadie más.
Elvira Lindo
Escribo desde los nueve años. Desde muy joven empezaron a pagarme en la radio por guiones, cuentos y sketches . A los 31 años comencé a escribir libros. Pensé que escribir era mi oficio hasta que me di cuenta de que se trataba de algo más. Es un oficio pero también una forma de vida. No sabría vivir sin escribir. Todo lo que hago al cabo del día, lo que veo y escucho, lo que me provoca asombro, alegría o desdicha es material para ser contado. Y esa actitud vital, la de formar parte de la comedia humana pero la de ser también espectadora de ella, ese estar fuera y dentro a la vez, me ayuda a asimilar la experiencia de una manera enriquecedora. Escribo todos los días. Cuando no escribo, me siento una inútil, así que he llegado a una conclusión radical: nunca podré dejarlo. No sé hacer otra cosa, no sabría vivir de otra manera.
Alberto Manguel
Porque no sé bailar el tango, tocar un instrumento musical como la celesta o el glockenspiel, resolver problemas de matemáticas superiores, correr una maratón en Nueva York, trazar las órbitas de los planetas, escalar montañas, jugar al fútbol, jugar al rugby, excavar ruinas arqueológicas en Guatemala, descifrar códigos secretos, rezar como un monje tibetano, cruzar el Atlántico en solitario, hacer carpintería, construir una cabaña en Algonquin Park, conducir un avión a reacción, hacer surf, jugar a complejos videojuegos, resolver crucigramas, jugar al ajedrez, hacer costura, traducir del árabe y del griego, realizar la ceremonia del té, descuartizar un cerdo, ser corredor de Bolsa en Hong Kong, plantar orquídeas, cosechar cebada, hacer la danza del vientre, patinar, conversar en el lenguaje de los sordomudos, recitar el Corán de memoria, actuar en un teatro, volar en dirigible, ser cineasta y hacer una película en blanco y negro, absolutamente realista, de Alicia en el País de las Maravillas , hacerme pasar por un banquero respetable y estafar a miles de personas, deleitarme con un plato de tripas à la mode de Caën , hacer vino, ser médico y viajar a un lugar devastado por la guerra y tratar con gente que ha perdido un brazo, una pierna, una casa, un hijo, organizar una misión diplomática para resolver el problema del Medio Oriente, salvar náufragos, dedicar treinta años al estudio de la paleografía sánscrita, restaurar cuadros venecianos, ser orfebre, dar saltos mortales con o sin red, silbar, decir por qué escribo.
Javier Marías
Escribo para no tener jefe ni verme obligado a madrugar. También porque no hay muchas más cosas que sepa hacer, y lo prefiero y me divierte más que traducir o dar clases, que al parecer sí sé hacer. O sabía, son actividades del pasado. También escribo para no deberle casi nada a casi nadie ni tener que saludar a quienes no deseo saludar. Porque creo que pienso mejor mientras estoy ante la máquina que en cualquier otro lugar y circunstancia. Escribo novelas porque la ficción tiene la facultad de enseñarnos lo que no conocemos y lo que no se da, como dice un personaje de la novela que acabo de terminar. Y porque lo imaginario ayuda mucho a comprender lo que sí nos ocurre, eso que suele llamarse "lo real". Lo que no hago es escribir por necesidad. Podría pasarme años tan tranquilo, sin escribir una línea. Pero en algo hay que ocupar el tiempo, y algún dinero hay que ganar. También escribo para eso.
Luisgé Martín
Cuando escucho a algún escritor explicar las razones por las que escribe, pienso que yo también comparto esas razones. Todas. Me siento como un compendio, como uno de esos hipocondríacos que encuentran en sí mismos todos los síntomas de los que oyen hablar. Escribo como terapia psíquica, para ordenar el mundo y comprenderlo, para vivir vidas que no he podido vivir. Pero hace poco, leyendo el discurso de Pamuk en la Academia Sueca cuando recibió el Nobel, encontré una razón que nunca había escuchado así formulada y que me parece formidable: "Escribo porque puede que así comprenda la razón por la que estoy tan, tan enfadado con ustedes, con todo el mundo".
Luis Mateo Díez
Escribo para disimular la incapacidad de hacer cualquier otra cosa. Escribir no sólo me entretiene, también me apasiona y me hace sentir dueño de algo que se contrapone en mi existencia a una cierta inclinación de inutilidad. Los días en que me quedo satisfecho con lo que acabo de escribir tengo la convicción de no haber perdido el tiempo.
Eduardo Mendicutti
También a mí, como a Vargas Llosa, me dicen montones de veces que lo único que sé hacer es escribir. A lo mejor por eso acabarán dándome el Nobel. Para todo lo demás, estoy convencido, soy un desastre: para poner ladrillos, para cultivar tomates, para imponer el orden, para correr a pie o en bicicleta, aunque sea dopado, para condenar a delincuentes -con lo que a mí me gustan algunos delincuentes- sin que se me parta el corazón, o para defenderlos sin contagiarme... Cierto que, desde hace 30 años, soy bastante bueno como secretario general de una patronal de empresas consultoras, pero con algo tengo que redimirme. Claro que, según algún crítico y algunos colegas, puede que también para escribir sea una calamidad, pero de eso aún no he llegado a convencerme.
Eduardo Mendoza
Sinceramente, no lo sé. No es una respuesta bonita, pero es la que más se aproxima a la verdad.
Ricardo Menéndez Salmón
Escribo por insatisfacción. Si estuviera satisfecho, me limitaría a "vivir la vida", no a intentar comprenderla mediante la escritura. Claro que al intentar comprenderla, es decir, al escribirla, me doy cuenta de que en realidad la vida resulta incomprensible. Lo cual genera una nueva insatisfacción, la de comprobar que el intento por comprender la vida mediante la literatura lo único que ilumina es la imposibilidad de alcanzar esa comprensión. Pero entonces sucede algo curioso, y es que el hecho de descubrir esa imposibilidad me conmueve, admira e impulsa a escribir más y más.
Juan José Millás
Escribo por las mismas razones por las que leo: porque no me encuentro bien.
Rosa Montero
Escribo porque no puedo detener el constante torbellino de imágenes que me cruza la cabeza, y algunas de esas imágenes me emocionan tanto que siento la imperiosa necesidad de compartirlas. Escribo para tener algo en qué pensar cuando, en la soledad tenebrosa de la duermevela, por la noche, en la cama, antes de dormir, me asaltan los miedos y las angustias. Escribo porque mientras lo hago estoy tan llena de vida que mi muerte no existe: mientras escribo, soy intocable y eterna. Y, sobre todo, escribo para intentar otorgar al Mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen.
Luis Muñoz
Creo que puedo distinguir razones de tipo general y razones particulares. Entre las particulares: por darle forma a una emoción concreta, por hacerle un hogar de palabras a uno de esos pensamientos que uno cree que pueden ser salvadores, por ser vulnerable al contagio de otro poema que creo admirable y hacerme la ilusión de que puedo responderle, conversar con él o seguir alguno de sus hilos sueltos. Entre las generales, por querer sentir mi tiempo, el rabioso presente, en el lenguaje; por estar enamorado de la capacidad de las palabras para volver a decir la verdad, por el sentimiento de libertad que produce, por darles forma a seres informes: embriones de voces, sentimientos, sensaciones, ideas...
Antonio Muñoz Molina
Creo que nunca he pensado mucho en por qué escribo, salvo cuando me han hecho esa pregunta y he tenido que improvisar una respuesta que sonara convincente. Escribo, sobre todo, porque me gusta mucho hacerlo, y me ha gustado casi desde que tengo recuerdos. Me gustaba inventar cuentos, escribirlos y dibujarlos cuando era niño. Me gustaba escribir redacciones en la escuela. Luego empecé a leer novelas de aventuras y me enteré de que todas ellas tenían un autor, que solía ser Julio Verne, y por primera vez me imaginé practicando ese oficio. Después me aficioné a leer poesía y por imitación me puse a escribir versos, siempre muy malos. Cuando tuve una máquina de escribir, se me iban las tardes improvisando lo que fuera, por el puro gusto de golpear las teclas: diarios, poemas, obras de teatro. Escribo por gusto y porque me gano la vida escribiendo. Algunas veces disfruto mucho y otras preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. Pero en ocasiones en que me he puesto a escribir contra mi voluntad y casi a la fuerza he encontrado cosas que de otra manera no se me habrían ocurrido. También escribo por quitarme la mala conciencia de no haber escrito, o para tener el alivio de haberlo hecho. Me puedo imaginar no publicando, al menos durante largos períodos, pero no me imagino no escribiendo. En el fondo es un vicio, un hábito cotidiano, o una manera de estar en el mundo, como tener afición por la lectura o por la música.
Julia Navarro
Para mí, escribir es una oportunidad de vivir otras vidas, pero también de asumir compromisos, aunque a veces vayan envueltos con el papel del entretenimiento.
Andrés Neuman
Escribo porque de niño sentí que la escritura era una forma de curiosidad e ignorancia. Escribo porque la infancia es una actitud. Escribo porque no sé, y no sé por qué escribo. Escribo porque sólo así puedo pensar.
Amélie Nothomb
Me preguntan por qué elegí escribir. Yo no lo elegí. Es igual que enamorarse. Se sabe que no es una buena idea y uno no sabe cómo ha llegado ahí, pero al menos hay que intentarlo. Se le dedica toda la energía, todos los pensamientos, todo el tiempo. Escribir es un acto y al igual que el amor, es algo que se hace. Se desconoce su modo de empleo, así que se inventa porque necesariamente hay que encontrar un medio para hacerlo, un medio para conseguirlo.
Arturo Pérez-Reverte
Escribo porque hace 25 años que soy novelista profesional, y vivo de esto. Es mi trabajo. Igual que otros pasan en la oficina ocho horas diarias, yo las paso en mi biblioteca, rodeado de libros y cuadernos de notas, imaginando historias que expliquen el mundo como yo lo veo, y llevándolas al papel a golpe de tecla. Procuro hacerlo de la manera más disciplinada y eficaz posible. En cuanto a la materia que manejo, cada cual escribe con lo que es, supongo. Con lo que tiene en los ojos y la memoria. Muchas cosas no necesito inventarlas: me limito a recordar. Fui un escritor tardío porque hasta los 35 años estuve ocupado viviendo y leyendo; pateando el mundo, los libros y la vida. Ahora, con lo que eché en la mochila durante aquellos años, narro mis propias historias. Reescribo los libros que amé a la luz de la vida que viví. Nadie me ha contado lo que cuento.
Nélida Piñón
Yo escribo porque el verbo provoca en mí desasosiego, afila los mil instrumentos de la vida. Y porque, para narrar, dependo de mi creencia en la mortalidad. Con la fe en que una historia bien contada me arrebate las lágrimas. Sobre todo cuando, en medio de la exaltación narrativa, menciona amores contrariados, despedidas hirientes, sentimientos ambiguos, despojados de lógica. Escribo, en conclusión, para ganar un salvoconducto con el que deambular por el laberinto humano.
Álvaro Pombo
Pienso en el pequeño cementerio de Londres, a unos diez minutos a pie de Paddington Green, donde robé un perro feo, de cemento, del sepulcro de una dama ahí enterrada. Al venir a Madrid, abandoné ese perro a su suerte. Escribir esto, ¿es escribir, o no? Es, desde luego, un modo de hacer surgir los recuerdos y las imágenes distinto del modo normal: un modo prefabricado, que desea causar un efecto imborrable al menos en mi alma y luego en la de un lector o un millón, si es posible. Y también es un intento de expresar el ser, el Dios, en la claridad del ser-ahí que era yo en aquel entonces, al borde de la nada.
Benjamín Prado
Yo escribo para divertirme, para entretenerlos, para aprender, para enseñarles, para que sea cierto que "escribir es soñar y que otros lo recuerden al despertar", para que no me olviden, para que no nos callen y, en primer lugar, porque no podría no hacerlo.
Soledad Puértolas
Las alegrías de la vida te desbordan. El dolor y la pérdida te superan y hunden. El tedio y la monotonía pueden resultar aniquiladores. Cuando escribo, estoy fuera de esa realidad. He entrado en otra donde sí es posible buscar un sentido, incluso vislumbrarlo. La soledad, que tantas veces se ha hecho insoportable, se hace ligera y deseable. El estado perfecto. Hay metas, humanidad, sentidos. Hasta cabe la risa, el gran regalo.
Santiago Roncagliolo
Debería decir que escribo porque no sé hacer nada más, pero intentaré una respuesta más profunda: creo que la realidad no tiene ningún sentido. Las cosas pasan a tu alrededor de una manera errática, a menudo contradictoria, y un día te mueres. Las cosas en que creías dejan de ser ciertas de un momento a otro. En cambio, las novelas tienen un principio, un medio y un desenlace. Los personajes se dirigen hacia algún lugar, la gloria, la autodestrucción o la nada, y sus acciones tienen consecuencias en ese camino. Escribo historias para inventar algo que tenga sentido.
Fernando Royuela
Escribo para seducir, para subvertir, para sentirme vivo y muerto, para llorar, amar y maldecir. Escribo para no tener que aguantarme, para negar el mundo, para huir. Escribo porque me da la gana y me lo puedo permitir.
David Safier
¿Se acuerda de cuando era niño y jugaba, inventando historias disparatadas con figuritas de indios, vaqueros o pitufos? ¿O simplemente imaginando en la bañera que era el capitán de un barco pirata que buscaba un tesoro en medio de la tormenta? ¿Se acuerda de cómo se sentía cuando jugaba con otros niños en la calle y vivían increíbles aventuras haciendo de exploradores, cazadores o agentes secretos; luchando contra dinosaurios, monstruos o supermalos que querían destruir la tierra con rayos mortales? Pues bien, todo eso es lo que yo hago todavía. Jugar con mi imaginación. Cada día de mi vida. Y lo seguiré haciendo hasta que me muera. O me vuelva loco.
Jorge Semprún
Si lo supiera, tal vez no escribiría. Quiero decir, si lo supiera con certeza, si a cada momento pudiese proclamar taxativamente, sin vacilar, por qué escribo, y para qué, para quién o quiénes; si así fuera, tal vez no escribiría. O sea que escribo, en cierta medida, para encontrar respuestas al porqué. Escribir no es un acto reflejo, ni una función natural. No se escribe como se come o se ama. No se agota en el hecho de escribir el portentoso, o doloroso, o lo uno y lo otro, milagro de la escritura. No se agota, al escribir, el deseo inagotable de la escritura. Tal vez porque sea ésta la mejor forma de sobrevivir. ¿Por qué escribo? Tal vez para sobrevivir a la muerte, la necesaria muerte que me nombra cada día.
Wole Soyinka
Hace varios años, participé en esta misma experiencia con el periódico francés Libération . En aquella ocasión contesté: "Supongo que por el ser masoquista que llevo dentro de mí". Desde entonces, no he tenido ningún motivo para cambiar mi respuesta.
Antonio Tabucchi
Preferiría formular la pregunta así: ¿Por qué se escribe? Hace tiempo, cuando era joven, escuché a Samuel Beckett responder: "No me queda otra". Las respuestas posibles son todas plausibles pero con signo de interrogación. ¿Escribimos porque tememos a la muerte? ¿Porque tenemos miedo de vivir, porque tenemos nostalgia de la infancia, porque el tiempo pasado corrió deprisa o porque queremos detenerlo? ¿Escribimos porque a causa de la añoranza sentimos nostalgia, arrepentimiento? ¿Porque querríamos haber hecho una cosa y no la hicimos o porque no deberíamos haber hecho algo que hicimos? ¿Por qué estamos aquí y queremos estar allá y si estuviéramos allá nos hubiese resultado mejor quedarnos aquí? Como decía Baudelaire, la vida es un hospital donde cada enfermo quiere cambiar de cama. Uno piensa que se curaría más deprisa si estuviera al lado de la ventana y otro cree que estaría mejor junto a la calefacción.
Andrés Trapiello
Lo natural es hablar, incluso cantar, pero no escribir. Poner las palabras por escrito en un libro es, decía Unamuno, una "tragedia del alma", y acaso se escriba por miedo a quedarse uno a solas con su dolor, como si escribir fuese un remedio, y no un veneno. Así lo siento yo también.
Kirmen Uribe
En noviembre de 2007 tuve la suerte de asistir como escritor invitado a la clase de escritura creativa de Anthony MacCann, en el CalArts de Los Ángeles. Anthony me contó que los mejores de cada promoción son fichados por las grandes productoras para trabajar como guionistas de series de televisión. Se hacen ricos. Los "peores", por el contrario, se dedican a la poesía. A mí me encanta quedarme solo y escribir. "Un solitario impulso de delicia" me lleva a escribir, como decía Yeats en su poema "Un aviador irlandés prevé su muerte". Disfruto casi tanto como los "peores" de CalArts, que, tumbados en el césped del campus con un libro en las manos, levantaban la mirada para ver pasar las nubes. Yo, en la clase de Anthony, sería, sin duda, del grupo de los poetas.
Mario Vargas Llosa
Escribo porque aprendí a leer de niño y la lectura me produjo tanto placer, me hizo vivir experiencias tan ricas, transformó mi vida de una manera tan maravillosa que supongo que mi vocación literaria fue como una transpiración, un desprendimiento de esa enorme felicidad que me daba la lectura. En cierta forma la escritura ha sido como el reverso o el complemento indispensable de esa lectura, que para mí sigue siendo la experiencia máxima, la más enriquecedora, la que más me ayuda a enfrentar cualquier tipo de adversidad o frustración. Por otra parte, escribir, que al principio es una actividad que incorporas a tu vida con otros, con el ejercicio se va convirtiendo en tu manera de vivir, en la actividad central, la que organiza absolutamente tu vida. La famosa frase de Flaubert que siempre cito: "Escribir es una manera de vivir". En mi caso ha sido exactamente eso. Se ha convertido en el centro de todo lo que yo hago, de tal manera que no concebiría una vida sin la escritura y, por supuesto, sin su complemento indispensable, la lectura.
Juan Gabriel Vásquez
Escribo porque me irrita y me entristece el desorden del mundo, y descubrí hace mucho tiempo que en la buena ficción el mundo tiene un orden o su desorden tiene un sentido. Escribo porque mi inteligencia es limitada y sólo soy capaz de entender lo que viene en palabras. Escribo, por lo tanto, porque no entiendo o porque ignoro: "escribe sobre lo que conoces" me parece el consejo más idiota del mundo, porque se escribe, precisamente, para conocer.
Manuel Vicent
Si esta pregunta se me hubiera formulado hace muchos años, cuando empecé a escribir, mi respuesta habría sido más romántica, más literaria, más estúpida. Probablemente habría contestado que escribía para crear un mundo a mi imagen, para poder leer el libro que no encontraba en mi biblioteca, para no suicidarme, para enamorar a una niña, para influir en la sociedad o tal vez cínicamente porque no servía para nada más, ni siquiera para arreglar un enchufe. Sin olvidar lo que este oficio tiene de vanidad y de narcisismo, a estas alturas de la profesión creo que escribo porque es un trabajo que me gusta, que unas veces me sale bien y otras mal, pero en cualquier caso la literatura ya forma parte de un mismo impulso vital que me sirve para sentirme a gusto todavía en este mundo, sin que espere gran cosa de su resultado.
Enrique Vila-Matas
Ah, ya veo, vuelve la vieja y pérfida pregunta. Pero también podrían ustedes preguntarme por qué acabo de hacer un moño en mis zapatos, y por qué no me he contentado con un nudo que, para el caso, me habría servido igual. En algún tiempo remoto, un antepasado hizo el primer moño. Nosotros no somos más que sus imitadores, un eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición. De modo que a quien habría que preguntarle por qué escribo es a ese antepasado, preguntarle por qué quiso ir más allá del nudo.
Juan Eduardo Zúñiga
El jardincillo parece envejecido con los fríos de noviembre y el suelo está cubierto de las hojas caídas de una acacia. Dejo de mirarlo desde la ventana, estoy solo en el cuarto vacío donde tengo los juguetes y los cuentos, en las paredes sujetas con chinchetas hay dos láminas referentes a un país extranjero y extranjero es el autor de un libro que cojo, y me aprendo su nombre: Michel Zevaco. Leo el final del segundo capítulo: un hombre busca sin parar en un cofre lleno de joyas y no encuentra lo más importante para él. Me extraña esto ¿más valioso que joyas? Tengo al lado un cuaderno y lápiz, sin pensar escribo: "Él buscaba algo entre las joyas..." y sigo escribiendo, sigo así hasta hoy.
Para entender. Para amar. Para que nos quieran. Para saber. Por necesidad. Por dinero. Por costumbre. Para vivir otras vidas y revivir la propia. Para dar testimonio. Cincuenta escritores tratan de contestar esta pregunta incómoda
Viernes 21 de enero de 2011
Por Jesús Ruiz Mantilla
EL PAIS - GDA
Algunos llegaron a la literatura por vocación, por el placer de la lectura y para emular a los autores que admiraban. Ahora crean por necesidad vital, o simplemente lo hacen por dinero. Autores de renombre revelan los motivos por los que dedican sus vidas a la escritura.
Puede que después de episodios narrados como aquéllos no hiciera falta nada más. Pero a los clásicos, que montaron todos los cimientos del templo, siguieron más generaciones -"el eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición", de la que alerta Enrique Vila-Matas-, algunas nuevas preguntas para cada era, nuevos problemas y, por lo tanto, conceptos nuevos, palabras nuevas. Detrás de su registro se escondía un escritor. ¿Por qué?
¿Por qué escribir? ¿Para qué nombrar? ¿Para qué contar? Para entender. Para amar y que te amen. Para saber, para conocer. Por miedo, por necesidad, por dinero. Para sobrevivir, porque no todo el mundo sabe bailar el tango, ni jugar bien al fútbol. Por costumbre, para matar la costumbre, por vivir otras vidas y revivir la propia. Por dar testimonio, porque no se sabe escribir bien, confiesa John Banville. Porque leyeron, padecieron y miraron cara a cara a la muerte.
Porque el verbo provoca desasosiego en Nélida Piñón; porque no se elige, como un amor, añade Amélie Nothomb. Por ser el masoquista que uno lleva dentro, aduce Wole Soyinka; por los arroyos y los torrentes de los libros leídos, cuenta Fernando Iwasaki; como forma de existencia, según Elvira Lindo. "Una manera de vivir", dice Vargas Llosa, parafraseando a Flaubert. Para sentirse vivo y muerto, proclama Fernando Royuela. Igual que uno respira, suelta entre interrogaciones Carlos Fuentes. O para sobrevivir a ese fin, "a la necesaria muerte que me nombra cada día", testimonia Jorge Semprún.
La escritura es dolor y placer. Como el cuento, como la retórica aristotélica, se arma, se aprende. Principio y fin. Antes que nada vino el verbo, lo deja claro San Juan. También lo sabía Kafka. Pero el escritor checo pregunta: "¿Y al final?". Quizás silencio, como interpreta sobre su obra George Steiner, con buen tino, oliéndose el apocalipsis de la destrucción europea.
Como testimonio también se mete uno entre papeles. Se escribe por el mismo motivo por el que Ana Frank comenzó a organizar su diario. O por el que la poeta rusa Anna Ajmatova, cuando se pasó 17 meses en las filas de las cárceles de Leningrado para ver a su hijo, respondió a una mujer que la reconoció y le preguntó si podría describir aquello que sí, que lo haría. "Entonces -dice Anna en Réquiem -, una especie de sonrisa se deslizó por lo que alguna vez había sido su rostro." Eso fue suficiente motivo. La emoción de la verdad, la justicia de dejar constancia. Para que otros quizás lo aplicaran a su presente, para que no se repitiera.
Pero Anna Ajmatova confesó, además, que escribía por sentir un vínculo con el tiempo. También se lo hizo por amor, por miedo al amor, por desgarro. En honor a las musas, como Shakespeare, "ese goloso de las palabras", a juicio de Steiner, en sus sonetos: "Mi musa por educación se muerde la lengua y calla mientras se compilan/ elogios que te visten de oropeles/ y frases que las otras musas liman". Una pieza que termina con toda una declaración de intenciones y una respuesta al gran asunto de la escritura: "Si a otros por sus dichos los respetas/ a mí, por lo que pienso, que es mi letra".
Al principio fue el verbo. Pero Cervantes y Shakespeare lo enaltecieron, lo igualaron a la medida de Dios. Porque exploraron todos los delirios y las pasiones de sus criaturas. ¿Por qué escribir? Para emularlos, sin más. Podría ser. "Para parecerme a Espronceda", como suelta Caballero Bonald. Escribir porque se medita, como Descartes, como Chesterton, cuya obra nos envuelve en una paradoja sin fin. Para adentrarse en los laberintos y no necesariamente querer salir de ellos, como Borges. "Porque estamos aquí, pero querríamos estar allí", dice Antonio Tabucchi. Por emular la infancia, cuando la niña Almudena Grandes enmendaba la plana a los finales que no le gustaban. Por volver a inventar historias de indios, vaqueros y pitufos, dice David Safier. Porque a la hora de hacerlo, "disfrutar es una palabra que se queda corta", confiesa Ken Follet.
Para fijar la memoria, una forma de "hacer surgir los recuerdos y las imágenes", cuenta Álvaro Pombo. Para volver a vidas anteriores, a las lecturas y los tumbos que cada uno lleva en la mochila, según Arturo Pérez-Reverte. Como vicio solitario, describe Héctor Abad Faciolince. Porque uno no se encuentra bien, asegura Juan José Millás. Por afición o por aflicción, dice Gonzalo Hidalgo Bayal. O porque le gustaban las redacciones en el colegio, como descubrió Antonio Muñoz Molina. Y hasta hoy.
La palabra es agua y cada historia, el río que las lleva. El escritor es quien domina la corriente, como hicieron Balzac, Dostoyevski, Dickens, Galdós, Clarín, Flaubert, Tolstoi, que siguió la estela épica de Homero como nadie. O el que va contra la corriente, como Marcel Proust, James Joyce, Valle-Inclán. Sin dudas, hay que enfrentarse a ello, como dice Josep Pla en su Diccionario de Literatura , "con temperamento". O con el empeño de conocerse, a la manera de Montaigne y los grandes memorialistas posteriores del siglo XVIII. Entre la verdad y la exageración, pero con talento, como Casanova.
El juego, la tortura de la palabra, también es lícito. Pero eso es más cometido de los poetas, como admitía Jaime Gil de Biedma. Para él, escribir era "erosionar el idioma en la forma en que el idioma lo admite". Es decir, maltratar el verbo, fustigarlo, estrangularlo. Pero para resucitarlo después, como el Evangelio. A lo largo de la historia, el escritor ha visto crecer Babel y ha contribuido a entenderla. Pero hubo también un tiempo, en el siglo XX, que lo aniquiló, que se arrojó al apocalipsis, con la Segunda Guerra Mundial. Disfrutemos en esta nueva era. Todos los motivos, todas las respuestas que se les ocurran a quienes deben contar nuestra historia son válidos.
Héctor Abad Faciolince
Porque mi cerebro se comunica mejor con mis manos que con la lengua. Porque me odio menos escribiendo que hablando. Por un ameno vicio solitario.
John Banville
Escribo porque no sé escribir. Un periodista le preguntó a Gore Vidal por qué había escrito Myra Breckinridge , a lo que contestó: "´Porque no estaba ahí"´. Fue una buena respuesta. Poner algo nuevo en el mundo es un privilegio que no se le concede a mucha gente.
Felipe Benítez Reyes
No sé por qué escribo, ni tampoco tengo demasiado interés en saberlo. En este caso, me preocupa más el cómo que el porqué. La pregunta me parece ociosa, de modo que cualquier respuesta posible no pasaría de ser una pirueta truculenta en el vacío. Aunque -quién sabe- a lo mejor escribe uno para eso: para obtener respuestas sin el requisito de una pregunta previa y, sobre todo, para ensayar piruetas truculentas en el vacío, que es un territorio literario bastante fértil.
John Boyne
Escribo porque las historias entran en mi mente y me niego a irme hasta que no escribo 26 letras en el teclado y las envío a una pantalla ante mis ojos. Escribo por Charles Dickens. Y por George Orwell. Y John Irving. Y Colm Tóibín. Escribo porque me encanta la sensación de tener un libro en mis manos y un libro en mi cabeza. Escribo porque me encantan las palabras. Escribo porque leo. Escribo porque siempre quiero saber qué ocurrirá a continuación.
José Manuel Caballero Bonald
Empecé a escribir porque quería parecerme a Espronceda. Un día encontré en mi casa familiar una biografía del poeta y quedé fascinado por alguien que murió con 33 años y había vivido grandes aventuras: fundó una sociedad secreta, sufrió persecuciones y cárceles, anduvo exiliado en Lisboa y Londres, combatió en las barricadas de París, fue diputado, vivió amores difíciles, luchó heroicamente contra el absolutismo, etcétera. Pues bien: como yo no podía emular a Espronceda en tantas y tan singulares hazañas, elegí lo que me resultaba más factible: ejercer de insumiso y escribir poesía.
Andrea Camilleri
Escribo porque siempre es mejor que descargar cajas en el mercado central. Escribo porque no sé hacer otra cosa. Escribo porque después puedo dedicar los libros a mis nietos. Escribo porque así me acuerdo de todas las personas a las que tanto he querido. Escribo porque me gusta contarme historias. Escribo porque me gusta contar historias. Escribo porque al final puedo tomarme mi cerveza. Escribo para devolver algo de todo lo que he leído.
Luisa Castro
La escritura para mí es una rendición. Escribo para conocer relatos que me cuento a mí misma. No me siento dueña de mis relatos, tienen vida propia, son autónomos y más poderosos que yo. No me identifico con ellos, no comparto sus ideas, ni su visión del mundo. Se producen en mi cabeza sin mi permiso, y cuando los suelto, es porque me han vencido.
Lucía Etxebarria
Para que me quieran más. Porque cada vez que alguien me dice: "Tus libros me han ayudado mucho, por favor sigue escribiendo", me da una razón para hacerlo. Porque al colocar a personajes en situaciones que simbólicamente pueden representar aspectos de mi vida y conseguir que salgan airosos de ellas, de alguna forma me salvo a mí. Porque siempre lo he hecho, porque es natural en mí, y porque es de las cosas que mejor hago, amén de dibujar, cocinar, hacer el amor y organizar fiestas. Escribo por amor, publico por dinero. Por esa razón, no publico ni la mitad de lo que escribo.
Umberto Eco
Porque me gusta.
Ken Follet
Disfruto escribiendo, pero "disfrutar" es una palabra que se queda corta. El acto de escribir me apasiona. Todo forma parte del reto de hechizar a mis lectores. Mi trabajo me absorbe de forma total.
Carlos Fuentes
¿Por qué respiro?
Almudena Grandes
Cuando era pequeña y leía un libro que me gustaba mucho, me inventaba a solas, para mí sola, otro final, la continuación que su autor no había querido escribir. Todavía ahora, cuando no puedo dormir, me cuento historias, las pienso, las repaso, las describo en silencio, con los ojos cerrados, hasta que me quedo dormida.
Mark Haddon
Ficción, poesía, teatro, pintura, dibujo, fotografía... en realidad eso no importa. Un día que no consigo hacer alguna cosa, por pequeña que sea, me parece un día desperdiciado. A veces puede parecer una bendición ser así, saber con tanta certeza lo que quiero hacer, pero a menudo es un sufrimiento, porque saber lo que quieres no es lo mismo que saber cómo hacerlo. ¿Por qué escribo? La única respuesta es "porque no puedo hacer otra cosa".
Gonzalo Hidalgo Bayal
"Por afición, por aflicción", escribí alguna vez. Por afición, porque es inclinación, necesidad, perseverancia y distracción. Por aflicción, porque sólo el dolor y sus numerosas circunstancias proporcionan suficiente materia literaria. En la afición se centra la relación con el lenguaje, que es, cuanto más intensa, más grata y divertida. La aflicción obliga, en cambio, a la búsqueda del sentido, si es que algún sentido tienen las desventuras de los hombres.
Fernando Iwasaki
Escribo porque es el más poderoso acto libertario que conozco. Escribo porque el hechizo de la literatura es fulminante y a mí me hace ilusión ser aprendiz de aquellas magias. Escribo porque mis padres y mis hijos se alegran cada vez que alguien les cuenta que ha leído algo mío. Escribo porque contar historias es el oficio más antiguo del mundo. Escribo porque dedico todos los libros de ficción a mi mujer y así -mientras siga escribiendo- ella sabrá que la sigo queriendo.
Use Lahoz
Escribo para reflexionar y pensar y darle vueltas a la vida de personajes siempre más interesantes que la mía. Y disfrutar del placer de la ficción, que es adictivo y que, como la realidad, no tiene límites. Escribo por supuesto para combatir el aburrimiento y pasarlo en grande. Para un escritor vivir, fundamentalmente, es escribir. Escribo para estar en paz conmigo mismo, por aquello que decía Machado de "yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas". Escribo porque conmueve y perdura, cada novela es la primera. Además es bastante barato. En fin: escribo porque aprendo, y así, a veces, parece que sigo estudiando.
Donna Leon
Al principio escribía para ver si podía hacerlo. Resultó que escribir un libro era muy divertido. Y por eso ahora, después de 20 años y de 20 libros, lo hago porque es divertido. Los personajes hacen lo que les digo que hagan; la realidad se puede cambiar para adaptarla a mis necesidades; si alguien muere, lo puedo resucitar al día siguiente. Supongo que también hay un elemento de vanidad. En una cena, todos queremos que presten atención a nuestras ideas, ¿no es cierto? Pero los buenos modales mandan que compartamos la conversación con los demás. Pero en un libro, nuestro libro, nosotros los escritores podemos seguir -bla, bla, bla- sin parar, y nunca tenemos que interrumpirnos para dejar hablar a nadie más.
Elvira Lindo
Escribo desde los nueve años. Desde muy joven empezaron a pagarme en la radio por guiones, cuentos y sketches . A los 31 años comencé a escribir libros. Pensé que escribir era mi oficio hasta que me di cuenta de que se trataba de algo más. Es un oficio pero también una forma de vida. No sabría vivir sin escribir. Todo lo que hago al cabo del día, lo que veo y escucho, lo que me provoca asombro, alegría o desdicha es material para ser contado. Y esa actitud vital, la de formar parte de la comedia humana pero la de ser también espectadora de ella, ese estar fuera y dentro a la vez, me ayuda a asimilar la experiencia de una manera enriquecedora. Escribo todos los días. Cuando no escribo, me siento una inútil, así que he llegado a una conclusión radical: nunca podré dejarlo. No sé hacer otra cosa, no sabría vivir de otra manera.
Alberto Manguel
Porque no sé bailar el tango, tocar un instrumento musical como la celesta o el glockenspiel, resolver problemas de matemáticas superiores, correr una maratón en Nueva York, trazar las órbitas de los planetas, escalar montañas, jugar al fútbol, jugar al rugby, excavar ruinas arqueológicas en Guatemala, descifrar códigos secretos, rezar como un monje tibetano, cruzar el Atlántico en solitario, hacer carpintería, construir una cabaña en Algonquin Park, conducir un avión a reacción, hacer surf, jugar a complejos videojuegos, resolver crucigramas, jugar al ajedrez, hacer costura, traducir del árabe y del griego, realizar la ceremonia del té, descuartizar un cerdo, ser corredor de Bolsa en Hong Kong, plantar orquídeas, cosechar cebada, hacer la danza del vientre, patinar, conversar en el lenguaje de los sordomudos, recitar el Corán de memoria, actuar en un teatro, volar en dirigible, ser cineasta y hacer una película en blanco y negro, absolutamente realista, de Alicia en el País de las Maravillas , hacerme pasar por un banquero respetable y estafar a miles de personas, deleitarme con un plato de tripas à la mode de Caën , hacer vino, ser médico y viajar a un lugar devastado por la guerra y tratar con gente que ha perdido un brazo, una pierna, una casa, un hijo, organizar una misión diplomática para resolver el problema del Medio Oriente, salvar náufragos, dedicar treinta años al estudio de la paleografía sánscrita, restaurar cuadros venecianos, ser orfebre, dar saltos mortales con o sin red, silbar, decir por qué escribo.
Javier Marías
Escribo para no tener jefe ni verme obligado a madrugar. También porque no hay muchas más cosas que sepa hacer, y lo prefiero y me divierte más que traducir o dar clases, que al parecer sí sé hacer. O sabía, son actividades del pasado. También escribo para no deberle casi nada a casi nadie ni tener que saludar a quienes no deseo saludar. Porque creo que pienso mejor mientras estoy ante la máquina que en cualquier otro lugar y circunstancia. Escribo novelas porque la ficción tiene la facultad de enseñarnos lo que no conocemos y lo que no se da, como dice un personaje de la novela que acabo de terminar. Y porque lo imaginario ayuda mucho a comprender lo que sí nos ocurre, eso que suele llamarse "lo real". Lo que no hago es escribir por necesidad. Podría pasarme años tan tranquilo, sin escribir una línea. Pero en algo hay que ocupar el tiempo, y algún dinero hay que ganar. También escribo para eso.
Luisgé Martín
Cuando escucho a algún escritor explicar las razones por las que escribe, pienso que yo también comparto esas razones. Todas. Me siento como un compendio, como uno de esos hipocondríacos que encuentran en sí mismos todos los síntomas de los que oyen hablar. Escribo como terapia psíquica, para ordenar el mundo y comprenderlo, para vivir vidas que no he podido vivir. Pero hace poco, leyendo el discurso de Pamuk en la Academia Sueca cuando recibió el Nobel, encontré una razón que nunca había escuchado así formulada y que me parece formidable: "Escribo porque puede que así comprenda la razón por la que estoy tan, tan enfadado con ustedes, con todo el mundo".
Luis Mateo Díez
Escribo para disimular la incapacidad de hacer cualquier otra cosa. Escribir no sólo me entretiene, también me apasiona y me hace sentir dueño de algo que se contrapone en mi existencia a una cierta inclinación de inutilidad. Los días en que me quedo satisfecho con lo que acabo de escribir tengo la convicción de no haber perdido el tiempo.
Eduardo Mendicutti
También a mí, como a Vargas Llosa, me dicen montones de veces que lo único que sé hacer es escribir. A lo mejor por eso acabarán dándome el Nobel. Para todo lo demás, estoy convencido, soy un desastre: para poner ladrillos, para cultivar tomates, para imponer el orden, para correr a pie o en bicicleta, aunque sea dopado, para condenar a delincuentes -con lo que a mí me gustan algunos delincuentes- sin que se me parta el corazón, o para defenderlos sin contagiarme... Cierto que, desde hace 30 años, soy bastante bueno como secretario general de una patronal de empresas consultoras, pero con algo tengo que redimirme. Claro que, según algún crítico y algunos colegas, puede que también para escribir sea una calamidad, pero de eso aún no he llegado a convencerme.
Eduardo Mendoza
Sinceramente, no lo sé. No es una respuesta bonita, pero es la que más se aproxima a la verdad.
Ricardo Menéndez Salmón
Escribo por insatisfacción. Si estuviera satisfecho, me limitaría a "vivir la vida", no a intentar comprenderla mediante la escritura. Claro que al intentar comprenderla, es decir, al escribirla, me doy cuenta de que en realidad la vida resulta incomprensible. Lo cual genera una nueva insatisfacción, la de comprobar que el intento por comprender la vida mediante la literatura lo único que ilumina es la imposibilidad de alcanzar esa comprensión. Pero entonces sucede algo curioso, y es que el hecho de descubrir esa imposibilidad me conmueve, admira e impulsa a escribir más y más.
Juan José Millás
Escribo por las mismas razones por las que leo: porque no me encuentro bien.
Rosa Montero
Escribo porque no puedo detener el constante torbellino de imágenes que me cruza la cabeza, y algunas de esas imágenes me emocionan tanto que siento la imperiosa necesidad de compartirlas. Escribo para tener algo en qué pensar cuando, en la soledad tenebrosa de la duermevela, por la noche, en la cama, antes de dormir, me asaltan los miedos y las angustias. Escribo porque mientras lo hago estoy tan llena de vida que mi muerte no existe: mientras escribo, soy intocable y eterna. Y, sobre todo, escribo para intentar otorgar al Mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen.
Luis Muñoz
Creo que puedo distinguir razones de tipo general y razones particulares. Entre las particulares: por darle forma a una emoción concreta, por hacerle un hogar de palabras a uno de esos pensamientos que uno cree que pueden ser salvadores, por ser vulnerable al contagio de otro poema que creo admirable y hacerme la ilusión de que puedo responderle, conversar con él o seguir alguno de sus hilos sueltos. Entre las generales, por querer sentir mi tiempo, el rabioso presente, en el lenguaje; por estar enamorado de la capacidad de las palabras para volver a decir la verdad, por el sentimiento de libertad que produce, por darles forma a seres informes: embriones de voces, sentimientos, sensaciones, ideas...
Antonio Muñoz Molina
Creo que nunca he pensado mucho en por qué escribo, salvo cuando me han hecho esa pregunta y he tenido que improvisar una respuesta que sonara convincente. Escribo, sobre todo, porque me gusta mucho hacerlo, y me ha gustado casi desde que tengo recuerdos. Me gustaba inventar cuentos, escribirlos y dibujarlos cuando era niño. Me gustaba escribir redacciones en la escuela. Luego empecé a leer novelas de aventuras y me enteré de que todas ellas tenían un autor, que solía ser Julio Verne, y por primera vez me imaginé practicando ese oficio. Después me aficioné a leer poesía y por imitación me puse a escribir versos, siempre muy malos. Cuando tuve una máquina de escribir, se me iban las tardes improvisando lo que fuera, por el puro gusto de golpear las teclas: diarios, poemas, obras de teatro. Escribo por gusto y porque me gano la vida escribiendo. Algunas veces disfruto mucho y otras preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. Pero en ocasiones en que me he puesto a escribir contra mi voluntad y casi a la fuerza he encontrado cosas que de otra manera no se me habrían ocurrido. También escribo por quitarme la mala conciencia de no haber escrito, o para tener el alivio de haberlo hecho. Me puedo imaginar no publicando, al menos durante largos períodos, pero no me imagino no escribiendo. En el fondo es un vicio, un hábito cotidiano, o una manera de estar en el mundo, como tener afición por la lectura o por la música.
Julia Navarro
Para mí, escribir es una oportunidad de vivir otras vidas, pero también de asumir compromisos, aunque a veces vayan envueltos con el papel del entretenimiento.
Andrés Neuman
Escribo porque de niño sentí que la escritura era una forma de curiosidad e ignorancia. Escribo porque la infancia es una actitud. Escribo porque no sé, y no sé por qué escribo. Escribo porque sólo así puedo pensar.
Amélie Nothomb
Me preguntan por qué elegí escribir. Yo no lo elegí. Es igual que enamorarse. Se sabe que no es una buena idea y uno no sabe cómo ha llegado ahí, pero al menos hay que intentarlo. Se le dedica toda la energía, todos los pensamientos, todo el tiempo. Escribir es un acto y al igual que el amor, es algo que se hace. Se desconoce su modo de empleo, así que se inventa porque necesariamente hay que encontrar un medio para hacerlo, un medio para conseguirlo.
Arturo Pérez-Reverte
Escribo porque hace 25 años que soy novelista profesional, y vivo de esto. Es mi trabajo. Igual que otros pasan en la oficina ocho horas diarias, yo las paso en mi biblioteca, rodeado de libros y cuadernos de notas, imaginando historias que expliquen el mundo como yo lo veo, y llevándolas al papel a golpe de tecla. Procuro hacerlo de la manera más disciplinada y eficaz posible. En cuanto a la materia que manejo, cada cual escribe con lo que es, supongo. Con lo que tiene en los ojos y la memoria. Muchas cosas no necesito inventarlas: me limito a recordar. Fui un escritor tardío porque hasta los 35 años estuve ocupado viviendo y leyendo; pateando el mundo, los libros y la vida. Ahora, con lo que eché en la mochila durante aquellos años, narro mis propias historias. Reescribo los libros que amé a la luz de la vida que viví. Nadie me ha contado lo que cuento.
Nélida Piñón
Yo escribo porque el verbo provoca en mí desasosiego, afila los mil instrumentos de la vida. Y porque, para narrar, dependo de mi creencia en la mortalidad. Con la fe en que una historia bien contada me arrebate las lágrimas. Sobre todo cuando, en medio de la exaltación narrativa, menciona amores contrariados, despedidas hirientes, sentimientos ambiguos, despojados de lógica. Escribo, en conclusión, para ganar un salvoconducto con el que deambular por el laberinto humano.
Álvaro Pombo
Pienso en el pequeño cementerio de Londres, a unos diez minutos a pie de Paddington Green, donde robé un perro feo, de cemento, del sepulcro de una dama ahí enterrada. Al venir a Madrid, abandoné ese perro a su suerte. Escribir esto, ¿es escribir, o no? Es, desde luego, un modo de hacer surgir los recuerdos y las imágenes distinto del modo normal: un modo prefabricado, que desea causar un efecto imborrable al menos en mi alma y luego en la de un lector o un millón, si es posible. Y también es un intento de expresar el ser, el Dios, en la claridad del ser-ahí que era yo en aquel entonces, al borde de la nada.
Benjamín Prado
Yo escribo para divertirme, para entretenerlos, para aprender, para enseñarles, para que sea cierto que "escribir es soñar y que otros lo recuerden al despertar", para que no me olviden, para que no nos callen y, en primer lugar, porque no podría no hacerlo.
Soledad Puértolas
Las alegrías de la vida te desbordan. El dolor y la pérdida te superan y hunden. El tedio y la monotonía pueden resultar aniquiladores. Cuando escribo, estoy fuera de esa realidad. He entrado en otra donde sí es posible buscar un sentido, incluso vislumbrarlo. La soledad, que tantas veces se ha hecho insoportable, se hace ligera y deseable. El estado perfecto. Hay metas, humanidad, sentidos. Hasta cabe la risa, el gran regalo.
Santiago Roncagliolo
Debería decir que escribo porque no sé hacer nada más, pero intentaré una respuesta más profunda: creo que la realidad no tiene ningún sentido. Las cosas pasan a tu alrededor de una manera errática, a menudo contradictoria, y un día te mueres. Las cosas en que creías dejan de ser ciertas de un momento a otro. En cambio, las novelas tienen un principio, un medio y un desenlace. Los personajes se dirigen hacia algún lugar, la gloria, la autodestrucción o la nada, y sus acciones tienen consecuencias en ese camino. Escribo historias para inventar algo que tenga sentido.
Fernando Royuela
Escribo para seducir, para subvertir, para sentirme vivo y muerto, para llorar, amar y maldecir. Escribo para no tener que aguantarme, para negar el mundo, para huir. Escribo porque me da la gana y me lo puedo permitir.
David Safier
¿Se acuerda de cuando era niño y jugaba, inventando historias disparatadas con figuritas de indios, vaqueros o pitufos? ¿O simplemente imaginando en la bañera que era el capitán de un barco pirata que buscaba un tesoro en medio de la tormenta? ¿Se acuerda de cómo se sentía cuando jugaba con otros niños en la calle y vivían increíbles aventuras haciendo de exploradores, cazadores o agentes secretos; luchando contra dinosaurios, monstruos o supermalos que querían destruir la tierra con rayos mortales? Pues bien, todo eso es lo que yo hago todavía. Jugar con mi imaginación. Cada día de mi vida. Y lo seguiré haciendo hasta que me muera. O me vuelva loco.
Jorge Semprún
Si lo supiera, tal vez no escribiría. Quiero decir, si lo supiera con certeza, si a cada momento pudiese proclamar taxativamente, sin vacilar, por qué escribo, y para qué, para quién o quiénes; si así fuera, tal vez no escribiría. O sea que escribo, en cierta medida, para encontrar respuestas al porqué. Escribir no es un acto reflejo, ni una función natural. No se escribe como se come o se ama. No se agota en el hecho de escribir el portentoso, o doloroso, o lo uno y lo otro, milagro de la escritura. No se agota, al escribir, el deseo inagotable de la escritura. Tal vez porque sea ésta la mejor forma de sobrevivir. ¿Por qué escribo? Tal vez para sobrevivir a la muerte, la necesaria muerte que me nombra cada día.
Wole Soyinka
Hace varios años, participé en esta misma experiencia con el periódico francés Libération . En aquella ocasión contesté: "Supongo que por el ser masoquista que llevo dentro de mí". Desde entonces, no he tenido ningún motivo para cambiar mi respuesta.
Antonio Tabucchi
Preferiría formular la pregunta así: ¿Por qué se escribe? Hace tiempo, cuando era joven, escuché a Samuel Beckett responder: "No me queda otra". Las respuestas posibles son todas plausibles pero con signo de interrogación. ¿Escribimos porque tememos a la muerte? ¿Porque tenemos miedo de vivir, porque tenemos nostalgia de la infancia, porque el tiempo pasado corrió deprisa o porque queremos detenerlo? ¿Escribimos porque a causa de la añoranza sentimos nostalgia, arrepentimiento? ¿Porque querríamos haber hecho una cosa y no la hicimos o porque no deberíamos haber hecho algo que hicimos? ¿Por qué estamos aquí y queremos estar allá y si estuviéramos allá nos hubiese resultado mejor quedarnos aquí? Como decía Baudelaire, la vida es un hospital donde cada enfermo quiere cambiar de cama. Uno piensa que se curaría más deprisa si estuviera al lado de la ventana y otro cree que estaría mejor junto a la calefacción.
Andrés Trapiello
Lo natural es hablar, incluso cantar, pero no escribir. Poner las palabras por escrito en un libro es, decía Unamuno, una "tragedia del alma", y acaso se escriba por miedo a quedarse uno a solas con su dolor, como si escribir fuese un remedio, y no un veneno. Así lo siento yo también.
Kirmen Uribe
En noviembre de 2007 tuve la suerte de asistir como escritor invitado a la clase de escritura creativa de Anthony MacCann, en el CalArts de Los Ángeles. Anthony me contó que los mejores de cada promoción son fichados por las grandes productoras para trabajar como guionistas de series de televisión. Se hacen ricos. Los "peores", por el contrario, se dedican a la poesía. A mí me encanta quedarme solo y escribir. "Un solitario impulso de delicia" me lleva a escribir, como decía Yeats en su poema "Un aviador irlandés prevé su muerte". Disfruto casi tanto como los "peores" de CalArts, que, tumbados en el césped del campus con un libro en las manos, levantaban la mirada para ver pasar las nubes. Yo, en la clase de Anthony, sería, sin duda, del grupo de los poetas.
Mario Vargas Llosa
Escribo porque aprendí a leer de niño y la lectura me produjo tanto placer, me hizo vivir experiencias tan ricas, transformó mi vida de una manera tan maravillosa que supongo que mi vocación literaria fue como una transpiración, un desprendimiento de esa enorme felicidad que me daba la lectura. En cierta forma la escritura ha sido como el reverso o el complemento indispensable de esa lectura, que para mí sigue siendo la experiencia máxima, la más enriquecedora, la que más me ayuda a enfrentar cualquier tipo de adversidad o frustración. Por otra parte, escribir, que al principio es una actividad que incorporas a tu vida con otros, con el ejercicio se va convirtiendo en tu manera de vivir, en la actividad central, la que organiza absolutamente tu vida. La famosa frase de Flaubert que siempre cito: "Escribir es una manera de vivir". En mi caso ha sido exactamente eso. Se ha convertido en el centro de todo lo que yo hago, de tal manera que no concebiría una vida sin la escritura y, por supuesto, sin su complemento indispensable, la lectura.
Juan Gabriel Vásquez
Escribo porque me irrita y me entristece el desorden del mundo, y descubrí hace mucho tiempo que en la buena ficción el mundo tiene un orden o su desorden tiene un sentido. Escribo porque mi inteligencia es limitada y sólo soy capaz de entender lo que viene en palabras. Escribo, por lo tanto, porque no entiendo o porque ignoro: "escribe sobre lo que conoces" me parece el consejo más idiota del mundo, porque se escribe, precisamente, para conocer.
Manuel Vicent
Si esta pregunta se me hubiera formulado hace muchos años, cuando empecé a escribir, mi respuesta habría sido más romántica, más literaria, más estúpida. Probablemente habría contestado que escribía para crear un mundo a mi imagen, para poder leer el libro que no encontraba en mi biblioteca, para no suicidarme, para enamorar a una niña, para influir en la sociedad o tal vez cínicamente porque no servía para nada más, ni siquiera para arreglar un enchufe. Sin olvidar lo que este oficio tiene de vanidad y de narcisismo, a estas alturas de la profesión creo que escribo porque es un trabajo que me gusta, que unas veces me sale bien y otras mal, pero en cualquier caso la literatura ya forma parte de un mismo impulso vital que me sirve para sentirme a gusto todavía en este mundo, sin que espere gran cosa de su resultado.
Enrique Vila-Matas
Ah, ya veo, vuelve la vieja y pérfida pregunta. Pero también podrían ustedes preguntarme por qué acabo de hacer un moño en mis zapatos, y por qué no me he contentado con un nudo que, para el caso, me habría servido igual. En algún tiempo remoto, un antepasado hizo el primer moño. Nosotros no somos más que sus imitadores, un eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición. De modo que a quien habría que preguntarle por qué escribo es a ese antepasado, preguntarle por qué quiso ir más allá del nudo.
Juan Eduardo Zúñiga
El jardincillo parece envejecido con los fríos de noviembre y el suelo está cubierto de las hojas caídas de una acacia. Dejo de mirarlo desde la ventana, estoy solo en el cuarto vacío donde tengo los juguetes y los cuentos, en las paredes sujetas con chinchetas hay dos láminas referentes a un país extranjero y extranjero es el autor de un libro que cojo, y me aprendo su nombre: Michel Zevaco. Leo el final del segundo capítulo: un hombre busca sin parar en un cofre lleno de joyas y no encuentra lo más importante para él. Me extraña esto ¿más valioso que joyas? Tengo al lado un cuaderno y lápiz, sin pensar escribo: "Él buscaba algo entre las joyas..." y sigo escribiendo, sigo así hasta hoy.
sábado, 19 de febrero de 2011
Puto el que lee esto , por Roberto Fontanarrosa
Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca, lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora.
Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba, con un cortaplumas sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. "Puto el que lee esto", y a otra cosa. Si te gusta bien y si no también, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de Cien años de soledad, la novelita rococó del gran Gabo. "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento..." Mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross Macdonald.
Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y abandoname si podés.
No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o el inútil de Tolstoi. Yo sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón, el fantástico campeón de los medio medianos. Pumba y a la lona. Paf... el piñazo en medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo decía claramente, con esa forma tan clara que tenía para hablar. "Para mí el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos." Y a un hijo de puta que pretenda eso hay que matarlo, estoy de acuerdo.
El lector no es mi amigo. El lector es alguien que les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón pintado. Entonces no se puede admitir que alguien comience a leer un libro escrito por uno y lo abandone. O que lo hojee en una librería, lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar atrapado, preso, pegoteado. "Puto el que lee esto." Que sienta un golpe en el pecho y se dé por aludido, si tiene dignidad y algo de virilidad en los cojones.
"Es un golpe bajo", dirá algún crítico amanerado, de esos que gustan de Graham Greene o Kundera, de los que se masturban con Marguerite Yourcenar, de los que leen Paris Review y están suscriptos en Le Monde Diplomatique. ¡Sí, señor -les contesto-, es un golpe bajo! Y voy a pegarles uno, cien mil golpes bajos, para que me presten atención de una vez por todas. Hay millones de libros en los estantes, es increíble la cantidad alucinante de pelotudos que escriben hoy por hoy en el mundo y que se suman a los que ya han escrito y escribirán. Y los que han muerto, los cementerios están repletos de literatos. No se contentan con haber saturado sus épocas con sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos aspiraron a la posteridad, todos querían la gloria inmortal, todos nos dejaron los millones de libros repulsivos, polvorientos, descuajeringados, rotosos, encuadernados en telas apolilladas, con punteras de cuero, que aún joden y joden en los estantes de las librerías. Nadie decidió, modesto, incinerarse con sus escritos. Decir: "Me voy con rumbo a la quinta del Ñato y me llevo conmigo todo lo que escribía, no los molesto más con mi producción", no. Ahí están los libros de Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corín Tellado, jodiendo, rompiendo las pelotas todavía en las mesas de saldos.
Sabios eran los faraones que se enterraban con todo lo que tenían: sus perros, sus esposas, sus caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos llenos de dibujos pelotudos, todo. Igual ejemplo deberían seguir los escritores cuando emprenden el camino hacia las dos dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo, otra buena frase por cierto. "Me voy, me muero, cagué la fruta -podría ser el postrer anhelo-. Que entierren conmigo mis escritos, mis apuntes, mis poemas, que total yo no estaré allí cuando alguien los recite en voz alta al final de una cena en los boliches." Que los quemen, qué tanto. Es lo que voy a hacer yo, téngalo por seguro, señor lector. Millones de libros, entonces, de escritores importantes y sesudos, de mediocres, tontos y banales, de señoras al pedo que decidían escribir sus consejos para cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar cómo forrar una lata de bizcochos. Pelotudos mayores que dedicaron toda su vida, toda, al estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, de los mamboretás, de los canguros, de los caballos enanos. Pensadores que creyeron que no podían abandonar este mundo sin dejar a las generaciones futuras su mensaje de luz y de esclarecimiento. Mecánicos dentales que supusieron urgente plasmar en un libro el porqué de la vital adhesividad de la pasta para las encías, señoras evolucionadas que pensaron que los niños no podrían llegar a desarrollarse sin leer cómo el gnomo Prilimplín vive en una estrella que cuelga de un sicomoro, historiadores que entienden imprescindible comunicar al mundo que el duque de La Rochefoucauld se hacía lavativas estomacales con agua alcanforada tres veces por día para aflojar el vientre, biólogos que se adentran tenazmente en la insondable vida del gusano de seda peruano, que cuando te descuidás te la agarra con la mano.
Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos y ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela que hemos escrito desde los redaños mismos de nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, duros y blandos, hay que arrojar el propio, esperando que sobreviva. Un naufragio de millones y millones de víctimas, manoteando desesperadamente en el oleaje, tratando de atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o novedades con paso tardío, distraído, pasando apenas la yema de sus dedos innobles sobre la cubierta de los libros, cautivado aquí y allá por una tapa más luminosa, un título más acertado, una faja más prometedora. Finge. El lector finge. Finge erudición y, quizás, interés. Está atento, si es hombre, a la minita que en la mesa vecina hojea frívolamente el último best-seller, a la señora todavía pulposa que parece abismarse en una novedad de autoayuda. Si es mujer, a la faja con el comentario elogioso del gurú de turno. Si es niño, a la musiquita maricona que despide el libro apenas lo abre con sus deditos de enano.
Y el libro está solo, feroz y despiadadamente solo entre los tres millones de libros que compiten con él para venderse. Sabe, con la sabiduría que le da la palabra escrita, que su tiempo es muy corto. Una semana, tal vez. Dos, con suerte. Después, si su reclamo no fue atractivo, si su oferta no resultó seductora, saldrá de la mesa exclusiva de las novedades VIP diríamos, para aterrizar en algún exhibidor alternativo, luego en algún estante olvidado, después en una mesa de saldos y por último, en el húmedo y oscuro depósito de la librería, nicho final para el intento fracasado. Ya vienen otros -le advierten-, vendete bien que ya vienen otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a empujarte hacia el filo de la mesa para que te caigas y te hagas mierda contra el piso alfombrado.
No desaparecerá tu libro, sin embargo, no, tenelo por seguro. Sea como fuere, es un símbolo de la cultura, un icono de la erudición, vale por mil alpargatas, tiene mayor peso específico que una empanada, una corbata o una licuadora. Irá, eso sí, con otros millones, al depósito oscuro y maloliente de la librería. No te extrañe incluso que vuelva un día, como el hijo pródigo, a la misma editorial donde lo hicieron. Y quede allí, al igual que esos residuos radioactivos que deben pasar una eternidad bajo tierra, encerrados en cilindros de baquelita, teflón y plastilina para que no contaminen el ambiente, hasta que puedan convertirse en abono para las macetas de las casas solariegas.
De última, reaparecerá de nuevo, Lázaro impreso, en la mano de algún boliviano indocumentado, junto a otros dos libros y una birome, como oferta por única vez y en carácter de exclusividad, a bordo de un ómnibus de línea o un tren suburbano, todo por el irrisorio precio de un peso. Entonces, caballeros, no esperen de mí una lucha limpia. No la esperen. Les voy a pegar abajo, mis amigos, debajo del cinturón, justo a los huevos, les voy a meter los dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza la herida abierta de la ceja.
"Puto el que lee esto."
John Irving es una mentira, pero al menos no juega a ser repugnante como Bukowski ni atildadamente pederasta como James Baldwin. Y dice algo interesante uno de sus personajes por ahí, creo que en El mundo según Garp: "Por una sola cosa un lector continúa leyendo. Porque quiere saber cómo termina la historia". Buena, John, me gusta eso. Te están contando algo, querido lector, de eso se trata. Tu amigo Chiquito te está contando, por ejemplo en el club, cómo al imbécil de Ernesto le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir, porque tenés que trabajar, porque dejaste la comida en el horno, o el auto mal estacionado, o porque tu propia mujer te va a armar un quilombo de órdago si de nuevo llegás tarde como la vez pasada. Pero te quedás, carajo. Te quedás porque si hay algo que tiene de bueno el sorete de Chiquito es que cuenta bien, cuenta como los dioses y ahora te está explicando cómo el boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer de Rodríguez cada vez que se inclinaba a servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo veía. No te podés ir a tu casa antes de que Chiquito termine con su relato, entendelo. Mirás el reloj como buen dominado que sos, le pedís a Chiquito que la haga corta, calculás que ya te habrá llevado el auto la grúa, que ya se te habrá carbonizado la comida en el horno, pero te quedás ahí porque querés eso que el maricón de John Irving decía con tanta gracia: querés saber cómo termina la historia, querido, eso querés.
Entonces yo, que soy un literato, que he leído a más de un clásico, que he publicado más de tres libros, que escribo desde el fondo mismo de las pelotas, que me desgarro en cada narración, que estudio concienzudamente cómo se describe y cómo se lee, que me he quemado las pestañas releyendo a Ezra Pound, que puedo puntuar de memoria y con los ojos cerrados y en la oscuridad más pura un texto de setenta y ocho mil caracteres, que puedo dictaminar sin vacilación alguna cuándo me enfrento con un sujeto o con un predicado, yo, señores, premio Cinta de Plata 1989 al relato costumbrista, pese a todo, debo compartir cartel francés con cualquier boludo. Mi libro tendrá, como cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las mesas de novedades junto a otros millones y millones de pares, junto al tratado ilustrado de cómo cultivar la calabaza y al horóscopo coreano de Sabrina Pérez, junto a las cien advertencias gastronómicas indispensables de Titina della Poronga y las memorias del actor iletrado que no puede hacer la O ni con el culo de un vaso, pero que se las contó a un periodista que le hace las veces de ghost writer. Y no estaré allí yo para ayudarlo, para decirle al lector pelotudo que recorre con su vista las cubiertas con un gesto de desdén obtuso en su carita: "Éste es el libro. Éste es el libro que debe comprar usted para que cambie su vida, caballero, para que se le abra el intelecto como una sandía, para que se ilustre, para que mejore su aliento de origen bucal, estimule su apetito sexual y se encame esta misma noche con esa potra soñada que nunca le ha dado bola".
Y allí estará la frase, la que vale, la que pega. El derechazo letal del Negro Monzón en el entrecejo mismo del tano petulante, el trompadón insigne que sacude la cabeza hacia atrás y hacia adelante como perrito de taxi y un montón de gotitas de sudor, de agua y desinfectante que se desprenden del bocho de ese gringo que se cae como si lo hubiese reventado un rayo. "Puto el que lee esto." Aunque después el relato sea un cuentito de burros maricones como el de Platero y yo, con el Angelus que impregna todo de un color malva plañidero. Aunque la novela después sea la historia de un seminarista que vuelve del convento. Aunque el volumen sea después un recetario de cocina que incluya alimentos macrobióticos.
No esperen, de mí, ética alguna. Sólo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar. Porque digo que es puto el que lee esto y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo afirmo, por qué tengo autoridad para decirlo y por qué conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector, mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al que sostiene este libro ahora y aquí, el que está temiendo, en suma, aparecer en el renglón siguiente con nombre y apellido. Nombre y apellido. Con todas las letras y hasta con el apodo. A usted le digo.
Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba, con un cortaplumas sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. "Puto el que lee esto", y a otra cosa. Si te gusta bien y si no también, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de Cien años de soledad, la novelita rococó del gran Gabo. "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento..." Mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross Macdonald.
Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y abandoname si podés.
No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o el inútil de Tolstoi. Yo sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón, el fantástico campeón de los medio medianos. Pumba y a la lona. Paf... el piñazo en medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo decía claramente, con esa forma tan clara que tenía para hablar. "Para mí el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos." Y a un hijo de puta que pretenda eso hay que matarlo, estoy de acuerdo.
El lector no es mi amigo. El lector es alguien que les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón pintado. Entonces no se puede admitir que alguien comience a leer un libro escrito por uno y lo abandone. O que lo hojee en una librería, lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar atrapado, preso, pegoteado. "Puto el que lee esto." Que sienta un golpe en el pecho y se dé por aludido, si tiene dignidad y algo de virilidad en los cojones.
"Es un golpe bajo", dirá algún crítico amanerado, de esos que gustan de Graham Greene o Kundera, de los que se masturban con Marguerite Yourcenar, de los que leen Paris Review y están suscriptos en Le Monde Diplomatique. ¡Sí, señor -les contesto-, es un golpe bajo! Y voy a pegarles uno, cien mil golpes bajos, para que me presten atención de una vez por todas. Hay millones de libros en los estantes, es increíble la cantidad alucinante de pelotudos que escriben hoy por hoy en el mundo y que se suman a los que ya han escrito y escribirán. Y los que han muerto, los cementerios están repletos de literatos. No se contentan con haber saturado sus épocas con sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos aspiraron a la posteridad, todos querían la gloria inmortal, todos nos dejaron los millones de libros repulsivos, polvorientos, descuajeringados, rotosos, encuadernados en telas apolilladas, con punteras de cuero, que aún joden y joden en los estantes de las librerías. Nadie decidió, modesto, incinerarse con sus escritos. Decir: "Me voy con rumbo a la quinta del Ñato y me llevo conmigo todo lo que escribía, no los molesto más con mi producción", no. Ahí están los libros de Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corín Tellado, jodiendo, rompiendo las pelotas todavía en las mesas de saldos.
Sabios eran los faraones que se enterraban con todo lo que tenían: sus perros, sus esposas, sus caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos llenos de dibujos pelotudos, todo. Igual ejemplo deberían seguir los escritores cuando emprenden el camino hacia las dos dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo, otra buena frase por cierto. "Me voy, me muero, cagué la fruta -podría ser el postrer anhelo-. Que entierren conmigo mis escritos, mis apuntes, mis poemas, que total yo no estaré allí cuando alguien los recite en voz alta al final de una cena en los boliches." Que los quemen, qué tanto. Es lo que voy a hacer yo, téngalo por seguro, señor lector. Millones de libros, entonces, de escritores importantes y sesudos, de mediocres, tontos y banales, de señoras al pedo que decidían escribir sus consejos para cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar cómo forrar una lata de bizcochos. Pelotudos mayores que dedicaron toda su vida, toda, al estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, de los mamboretás, de los canguros, de los caballos enanos. Pensadores que creyeron que no podían abandonar este mundo sin dejar a las generaciones futuras su mensaje de luz y de esclarecimiento. Mecánicos dentales que supusieron urgente plasmar en un libro el porqué de la vital adhesividad de la pasta para las encías, señoras evolucionadas que pensaron que los niños no podrían llegar a desarrollarse sin leer cómo el gnomo Prilimplín vive en una estrella que cuelga de un sicomoro, historiadores que entienden imprescindible comunicar al mundo que el duque de La Rochefoucauld se hacía lavativas estomacales con agua alcanforada tres veces por día para aflojar el vientre, biólogos que se adentran tenazmente en la insondable vida del gusano de seda peruano, que cuando te descuidás te la agarra con la mano.
Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos y ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela que hemos escrito desde los redaños mismos de nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, duros y blandos, hay que arrojar el propio, esperando que sobreviva. Un naufragio de millones y millones de víctimas, manoteando desesperadamente en el oleaje, tratando de atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o novedades con paso tardío, distraído, pasando apenas la yema de sus dedos innobles sobre la cubierta de los libros, cautivado aquí y allá por una tapa más luminosa, un título más acertado, una faja más prometedora. Finge. El lector finge. Finge erudición y, quizás, interés. Está atento, si es hombre, a la minita que en la mesa vecina hojea frívolamente el último best-seller, a la señora todavía pulposa que parece abismarse en una novedad de autoayuda. Si es mujer, a la faja con el comentario elogioso del gurú de turno. Si es niño, a la musiquita maricona que despide el libro apenas lo abre con sus deditos de enano.
Y el libro está solo, feroz y despiadadamente solo entre los tres millones de libros que compiten con él para venderse. Sabe, con la sabiduría que le da la palabra escrita, que su tiempo es muy corto. Una semana, tal vez. Dos, con suerte. Después, si su reclamo no fue atractivo, si su oferta no resultó seductora, saldrá de la mesa exclusiva de las novedades VIP diríamos, para aterrizar en algún exhibidor alternativo, luego en algún estante olvidado, después en una mesa de saldos y por último, en el húmedo y oscuro depósito de la librería, nicho final para el intento fracasado. Ya vienen otros -le advierten-, vendete bien que ya vienen otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a empujarte hacia el filo de la mesa para que te caigas y te hagas mierda contra el piso alfombrado.
No desaparecerá tu libro, sin embargo, no, tenelo por seguro. Sea como fuere, es un símbolo de la cultura, un icono de la erudición, vale por mil alpargatas, tiene mayor peso específico que una empanada, una corbata o una licuadora. Irá, eso sí, con otros millones, al depósito oscuro y maloliente de la librería. No te extrañe incluso que vuelva un día, como el hijo pródigo, a la misma editorial donde lo hicieron. Y quede allí, al igual que esos residuos radioactivos que deben pasar una eternidad bajo tierra, encerrados en cilindros de baquelita, teflón y plastilina para que no contaminen el ambiente, hasta que puedan convertirse en abono para las macetas de las casas solariegas.
De última, reaparecerá de nuevo, Lázaro impreso, en la mano de algún boliviano indocumentado, junto a otros dos libros y una birome, como oferta por única vez y en carácter de exclusividad, a bordo de un ómnibus de línea o un tren suburbano, todo por el irrisorio precio de un peso. Entonces, caballeros, no esperen de mí una lucha limpia. No la esperen. Les voy a pegar abajo, mis amigos, debajo del cinturón, justo a los huevos, les voy a meter los dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza la herida abierta de la ceja.
"Puto el que lee esto."
John Irving es una mentira, pero al menos no juega a ser repugnante como Bukowski ni atildadamente pederasta como James Baldwin. Y dice algo interesante uno de sus personajes por ahí, creo que en El mundo según Garp: "Por una sola cosa un lector continúa leyendo. Porque quiere saber cómo termina la historia". Buena, John, me gusta eso. Te están contando algo, querido lector, de eso se trata. Tu amigo Chiquito te está contando, por ejemplo en el club, cómo al imbécil de Ernesto le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir, porque tenés que trabajar, porque dejaste la comida en el horno, o el auto mal estacionado, o porque tu propia mujer te va a armar un quilombo de órdago si de nuevo llegás tarde como la vez pasada. Pero te quedás, carajo. Te quedás porque si hay algo que tiene de bueno el sorete de Chiquito es que cuenta bien, cuenta como los dioses y ahora te está explicando cómo el boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer de Rodríguez cada vez que se inclinaba a servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo veía. No te podés ir a tu casa antes de que Chiquito termine con su relato, entendelo. Mirás el reloj como buen dominado que sos, le pedís a Chiquito que la haga corta, calculás que ya te habrá llevado el auto la grúa, que ya se te habrá carbonizado la comida en el horno, pero te quedás ahí porque querés eso que el maricón de John Irving decía con tanta gracia: querés saber cómo termina la historia, querido, eso querés.
Entonces yo, que soy un literato, que he leído a más de un clásico, que he publicado más de tres libros, que escribo desde el fondo mismo de las pelotas, que me desgarro en cada narración, que estudio concienzudamente cómo se describe y cómo se lee, que me he quemado las pestañas releyendo a Ezra Pound, que puedo puntuar de memoria y con los ojos cerrados y en la oscuridad más pura un texto de setenta y ocho mil caracteres, que puedo dictaminar sin vacilación alguna cuándo me enfrento con un sujeto o con un predicado, yo, señores, premio Cinta de Plata 1989 al relato costumbrista, pese a todo, debo compartir cartel francés con cualquier boludo. Mi libro tendrá, como cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las mesas de novedades junto a otros millones y millones de pares, junto al tratado ilustrado de cómo cultivar la calabaza y al horóscopo coreano de Sabrina Pérez, junto a las cien advertencias gastronómicas indispensables de Titina della Poronga y las memorias del actor iletrado que no puede hacer la O ni con el culo de un vaso, pero que se las contó a un periodista que le hace las veces de ghost writer. Y no estaré allí yo para ayudarlo, para decirle al lector pelotudo que recorre con su vista las cubiertas con un gesto de desdén obtuso en su carita: "Éste es el libro. Éste es el libro que debe comprar usted para que cambie su vida, caballero, para que se le abra el intelecto como una sandía, para que se ilustre, para que mejore su aliento de origen bucal, estimule su apetito sexual y se encame esta misma noche con esa potra soñada que nunca le ha dado bola".
Y allí estará la frase, la que vale, la que pega. El derechazo letal del Negro Monzón en el entrecejo mismo del tano petulante, el trompadón insigne que sacude la cabeza hacia atrás y hacia adelante como perrito de taxi y un montón de gotitas de sudor, de agua y desinfectante que se desprenden del bocho de ese gringo que se cae como si lo hubiese reventado un rayo. "Puto el que lee esto." Aunque después el relato sea un cuentito de burros maricones como el de Platero y yo, con el Angelus que impregna todo de un color malva plañidero. Aunque la novela después sea la historia de un seminarista que vuelve del convento. Aunque el volumen sea después un recetario de cocina que incluya alimentos macrobióticos.
No esperen, de mí, ética alguna. Sólo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar. Porque digo que es puto el que lee esto y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo afirmo, por qué tengo autoridad para decirlo y por qué conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector, mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al que sostiene este libro ahora y aquí, el que está temiendo, en suma, aparecer en el renglón siguiente con nombre y apellido. Nombre y apellido. Con todas las letras y hasta con el apodo. A usted le digo.
Etiquetas:
Fontanarrosa,
puto el que lee esto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)